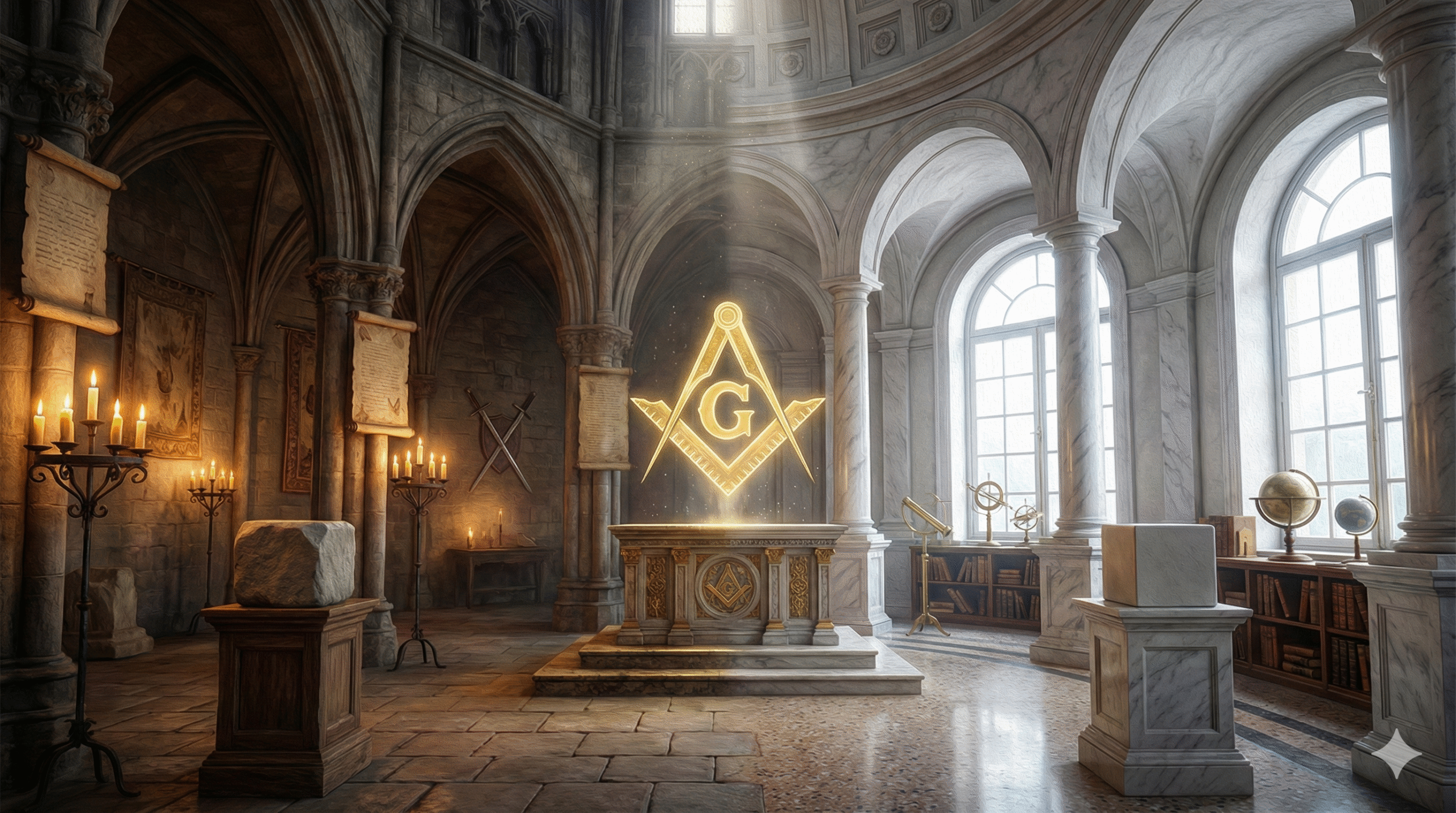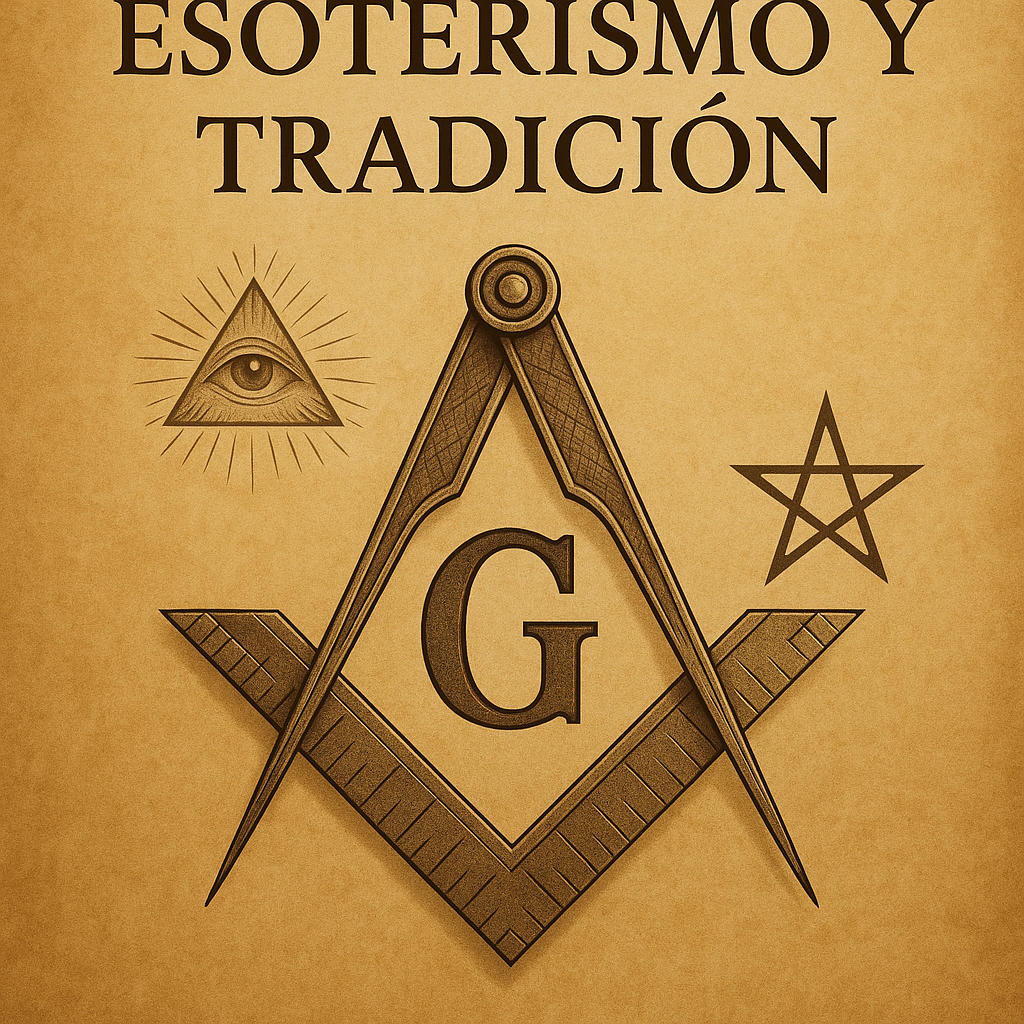Cap. IV del libro «Iniciación y Realización Espiritual» de René Guénon.
En diversas ocasiones hemos denunciado la extraña confusión que los modernos cometen casi constantemente entre tradición y costumbre; en efecto, nuestros contemporáneos, dan de buena gana el nombre de «tradición» a toda suerte de cosas que no son en realidad más que simples costumbres, frecuentemente del todo insignificantes, y a veces de invención completamente reciente: así, basta que no importa quien haya instituido una fiesta profana cualquiera para que ésta, al cabo de algunos años, sea calificada de «tradicional». Este abuso de lenguaje se debe evidentemente a la ignorancia de los modernos al respecto de todo lo que es tradición en el verdadero sentido de esta palabra; pero también se puede discernir en ello una manifestación de ese espíritu de «contrahechura» del que ya hemos señalado tantos otros casos: allí donde no hay ya tradición, se busca, consciente o inconscientemente, substituirla por una suerte de parodia, a fin de colmar por así decir, bajo el punto de vista de las apariencias exteriores, el vacío dejado por esta ausencia de la tradición; así pues, no es suficiente decir que la costumbre es enteramente diferente de la tradición, puesto que la verdad es que le es incluso claramente contraria, y que sirve de más de una manera a la difusión y al mantenimiento del espíritu antitradicional.
Lo que es menester comprender bien ante todo es esto: todo lo que es de orden tradicional implica esencialmente un elemento «suprahumano»; la costumbre, al contrario, es algo puramente humano, ya sea por degeneración, ya sea desde su origen mismo. En efecto, es menester distinguir aquí dos casos: en el primero, se trata de cosas que han podido tener antaño un sentido profundo, a veces incluso un carácter propiamente ritual, pero que lo han perdido enteramente debido a que han dejado de estar integradas en un conjunto tradicional, de suerte que no son ya más que «letra muerta» y «superstición» en el sentido etimológico; puesto que ya nadie comprende su razón de ser, por eso mismo son particularmente aptas para deformarse y para mezclarse a elementos extraños, que no provienen más que de la fantasía individual o colectiva. Con bastante generalidad, éste es el caso de las costumbres a las que es imposible asignar un origen definido; lo menos que se puede decir de él, es que da testimonio de la pérdida del espíritu tradicional, y en eso puede parecer más grave como síntoma que por los inconvenientes que presenta en sí mismo. Sin embargo, por eso no hay menos ahí un doble peligro: por una parte, los hombres llegan así a cumplir acciones por simple hábito, es decir, de una manera completamente maquinal y sin razón válida, resultado que es tanto más penoso cuanto que esta actitud «pasiva» les predispone a recibir toda suerte de «sugestiones» sin reaccionar; por otra parte, los adversarios de la tradición, asimilando ésta a esas acciones maquinales, no se privan de aprovecharse de ello para ponerla en ridículo, de suerte que esta confusión, que en algunos no es siempre involuntaria, es utilizada para obstaculizar toda posibilidad de restauración del espíritu tradicional.
El segundo caso es aquel para el cual se puede hablar propiamente de «contrahechura»: las costumbres que acabamos de tratar son todavía, a pesar de todo, vestigios de algo que tuvo primeramente un carácter tradicional, y, por este motivo, pueden no parecer todavía suficientemente profanas; así pues, en un estadio ulterior, se tratará de reemplazarlas tanto como es posible por otras costumbres, éstas enteramente inventadas, y que serán aceptadas tanto más fácilmente cuanto que los hombres están ya habituados a hacer cosas desprovistas de sentido; es ahí donde interviene la «sugestión» a la que hacíamos alusión hace un momento. Cuando un pueblo ha sido apartado del cumplimiento de los ritos tradicionales, todavía es posible que sienta lo que le falta y que sienta la necesidad de volver de nuevo a ello; para impedírselo, se le darán «pseudo-ritos», y se le impondrán incluso si hay lugar a ello; y esta simulación de los ritos se lleva a veces tan lejos que uno no tiene que esforzarse para reconocer ahí la intención formal y apenas disfrazada de establecer una suerte de «contratradición». En el mismo orden, hay también otras cosas que, aunque parecen más inofensivas, en realidad están muy lejos de serlo enteramente: queremos hablar de costumbres que afectan a la vida de cada individuo en particular más que a la del conjunto de la colectividad; su papel es también asfixiar toda actividad ritual o tradicional, substituyéndola por la preocupación, y no sería exagerado decir incluso por la obsesión, de una multitud de cosas perfectamente insignificantes, cuando no completamente absurdas, y cuya «pequeñez» misma contribuye poderosamente a la ruina de toda intelectualidad.
Este carácter disolvente de la costumbre puede constatarse directamente, sobre todo hoy día, en los países orientales, puesto que, en lo que concierne al occidente, hace ya mucho tiempo que ha rebasado el estadio donde simplemente era concebible todavía que todas las acciones humanas puedan revestir un carácter tradicional; pero, allí donde la noción de la «vida ordinaria», entendida en el sentido profano que hemos explicado en otra ocasión, todavía no se ha generalizado, se puede percibir en cierto modo sobre el terreno la manera en que una tal noción llega a tomar cuerpo, y el papel que juega en ello la substitución de la tradición por la costumbre. No hay que decir que se trata de una mentalidad que, actualmente al menos, no es todavía la de la mayoría de los orientales, sino solo la de aquellos que se pueden decir indiferentemente «modernizados» u «occidentalizados», pues estas dos palabras no expresan en el fondo más que una sola y misma cosa: cuando alguien actúa de una manera que no puede justificar de otro modo que declarando que «es la costumbre», uno puede estar seguro de que está tratando con un individuo desvinculado de su tradición y devenido incapaz de comprenderla; no solo no cumple ya sus ritos esenciales, sino que, si ha guardado algunas de sus «observancias» secundarias, es únicamente «por costumbre» y por razones puramente humanas, entre las cuales la preocupación de la «opinión» ocupa lo más frecuentemente un lugar preponderante; y, sobre todo, jamás deja de observar escrupulosamente una muchedumbre de esas costumbres inventadas de que hablábamos en último lugar, costumbres que no se distinguen en nada de las imbecilidades que constituyen el vulgar «saber-vivir» de los occidentales modernos, y que incluso a veces no son más que una imitación suya pura y simple.
Lo más llamativo quizás en estas costumbres completamente profanas, ya sea en oriente o en occidente, es ese carácter de increíble «pequeñez» que ya hemos mencionado: parece que no apuntan a nada más que a retener toda la atención, no sólo sobre cosas enteramente exteriores y vacías de toda significación, sino también sobre el detalle mismo de esas cosas, en lo que hay de más banal y de más estrecho, lo que es evidentemente uno de los mejores medios que puedan existir para producir, en aquellos que someten a él, una verdadera atrofia intelectual, cuyo ejemplo más acabado lo representa en occidente lo que se llama la mentalidad «mundana». Aquellos en quienes las preocupaciones de ese género llegan a predominar, incluso sin alcanzar este grado extremo, son manifiestamente incapaces de concebir ninguna realidad de orden profundo; hay en eso una incompatibilidad tan evidente que sería inútil insistir más en ello; y está claro también que esos mismos se encuentran desde entonces encerrados en el círculo de la «vida ordinaria», que no está hecha precisamente sino de un espeso entramado de apariencias exteriores como aquellas sobre las que han sido «dirigidos» a ejercer exclusivamente toda su actividad mental. ¡Podríase decir que para ellos el mundo ha perdido toda «transparencia», puesto que ya no ven en él nada que sea un signo o una expresión de verdades superiores, e, incluso si se les hablara de este sentido interior de las cosas no solo no comprenderían, sino que comenzarían a preguntarse inmediatamente lo que sus parecidos podrían pensar o decir de ellos si por casualidad se les ocurriera admitir un tal punto de vista, y todavía más si llegaran a conformar a él su existencia!
En efecto, es el miedo de la «opinión» lo que, más que cualquier otra cosa, permite que la costumbre se imponga como lo hace y que tome el carácter de una verdadera obsesión; el hombre no puede actuar jamás sin algún motivo, legítimo o ilegítimo, y cuando, como es el caso aquí, no puede existir ningún motivo realmente válido, puesto que se trata de acciones que no tienen verdaderamente ninguna significación, es menester que el motivo se encuentre en un orden tan bajamente contingente y tan desprovisto de todo alcance efectivo como aquel al cual pertenecen esas acciones mismas. Se objetará quizás que, para que eso sea posible, es menester que ya esté formada una opinión al respecto de las costumbres en cuestión; pero, de hecho, basta que éstas se hayan establecido en un medio muy restringido, y aunque no sea primeramente sino bajo la forma de una simple «moda», para que ese factor pueda entrar en juego; desde ahí, las costumbres, una vez fijadas por el hecho mismo de que nadie osa ya abstenerse de observarlas, podrán extenderse seguidamente de unos a otros, y, correlativamente, lo que no era primero más que la opinión de algunos acabará por devenir lo que se llama la «opinión pública». Se podría decir que el respeto de la costumbre como tal no es en el fondo nada más que el respecto de la necedad humana, ya que, en parecido caso, es ésta la que se expresa naturalmente en la opinión; por lo demás, «hacer lo que todo el mundo», según la expresión que se emplea corrientemente sobre este punto, y que para algunos parece tener el lugar de razón suficiente para todas sus acciones, es necesariamente asimilarse al vulgo y aplicarse a no distinguirse de él de ninguna manera; ciertamente, sería difícil imaginar algo más bajo, y también más contrario a la actitud tradicional, de acuerdo con la cual cada uno debe esforzarse constantemente en elevarse según toda la medida de sus posibilidades, en lugar de rebajarse hasta esa suerte de nada intelectual que traduce una vida absorbida toda entera en la observancia de las costumbres más ineptas y en el miedo pueril de ser juzgado desfavorablemente por el primero que llega, es decir, en definitiva por los necios y los ignorantes.
En los países de tradición árabe, se dice que, en los tiempos más antiguos, los hombres no se distinguían entre sí más que por el conocimiento; después, se tomó en consideración el nacimiento y el parentesco; más tarde todavía, la riqueza vino a ser considerada como una marca de superioridad; y finalmente, en los últimos tiempos, nadie juzga ya a los hombres sino únicamente según las apariencias exteriores. Es fácil darse cuenta de que se trata de una descripción exacta del predominio sucesivo, en el orden descendente, de puntos de vista que son respectivamente los de las cuatro castas, o, si se prefiere, de las divisiones naturales a las cuales éstas se corresponden. Ahora bien, la costumbre pertenece incontestablemente al dominio de las apariencias puramente exteriores, detrás de las cuales no hay nada; observar la costumbre por respeto de una opinión que no estima más que tales apariencias, es pues, propiamente, el hecho de un shûdra.