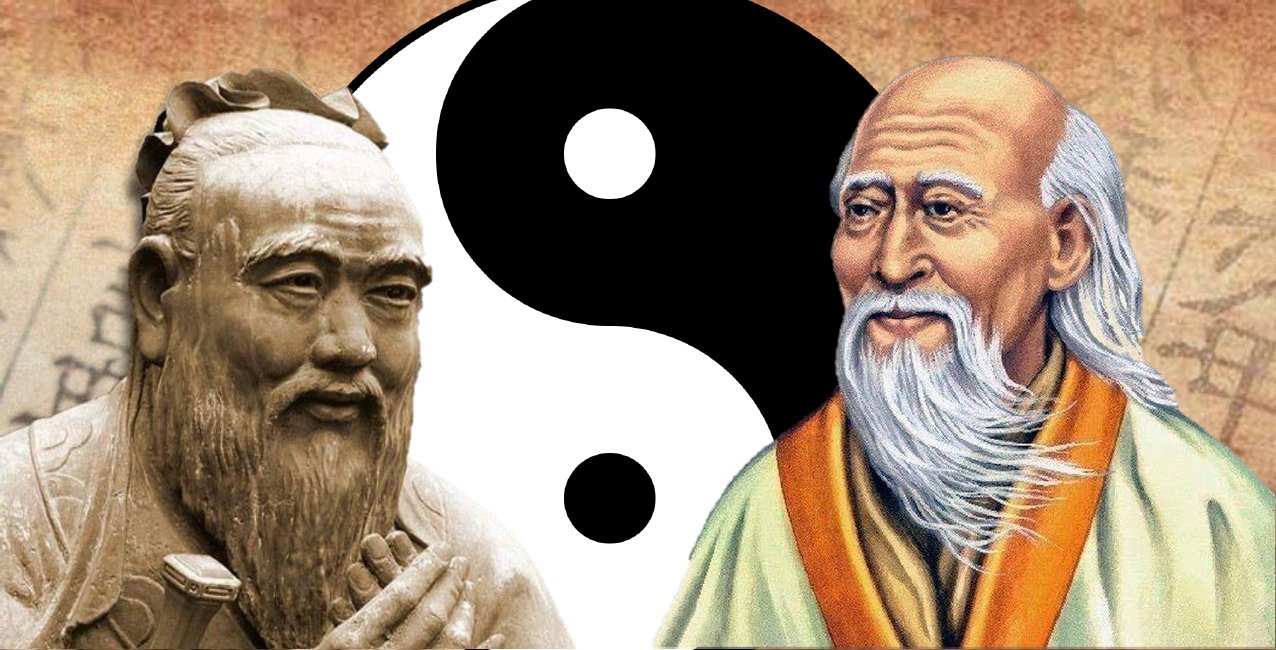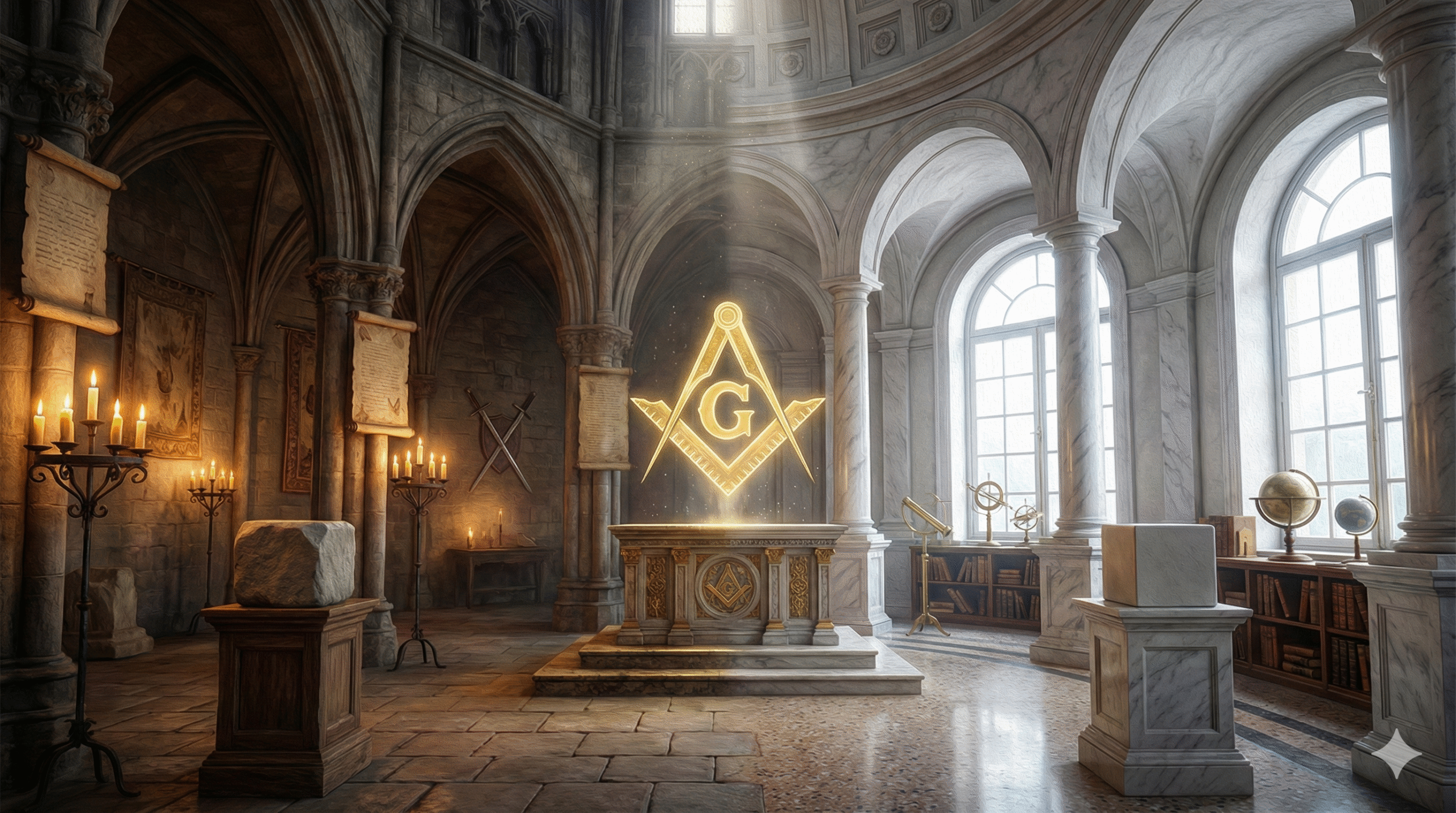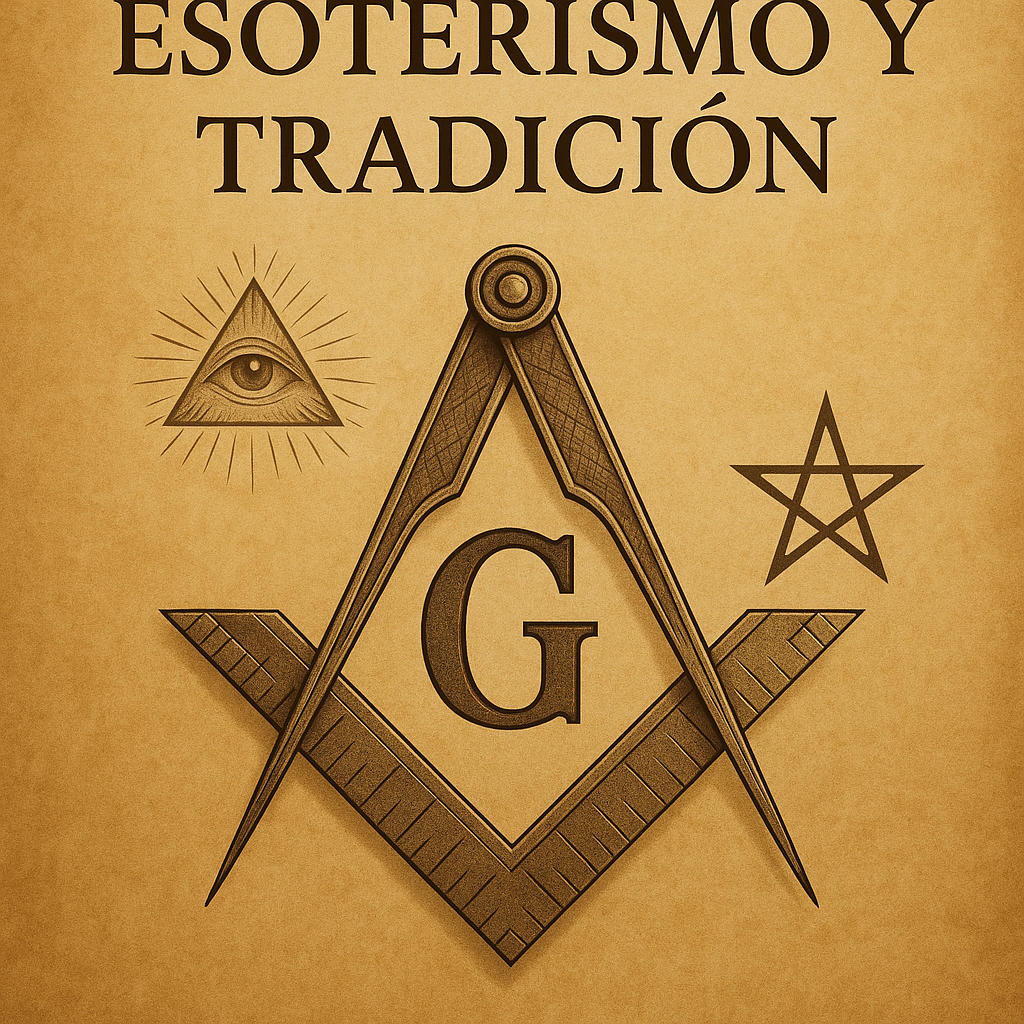Cap. X del libro «Apercepciones sobre el esoterismo islámico y el Taoísmo» de René Guénon.
Los pueblos antiguos, en su mayoría, apenas se han preocupado de establecer para su historia una cronología rigurosa; algunos no se sirvieron inclusive, al menos para las épocas más lejanas, más que de números simbólicos, que no se podrían, sin cometer un grave error, tomar por fechas en el sentido ordinario de este término. Los chinos constituyen, a este respecto, una excepción bastante destacable: son quizás el único pueblo que haya tenido constantemente cuidado, desde el origen mismo de su Tradición, de fechar sus anales por medio de observaciones astronómicas precisas, incluyendo la descripción del estado del cielo en el momento en que se han producido los acontecimientos cuyo recuerdo ha sido conservado. Se puede pues, en lo que concierne a la China y a su antigua historia, ser más afirmativo que en muchos otros casos; y se sabe así que este origen de la Tradición que puede llamarse propiamente china se remonta a alrededor de 3700 años antes de la Era Cristiana. Por una coincidencia bastante curiosa, esta misma época es también el comienzo de la Era Hebraica; pero, para esta última, sería difícil decir que acontecimiento, en realidad, constituye este punto de partida.
Un tal origen, por alejado que pueda parecer cuando se le compara al de la civilización greco-romana, a decir verdad, todavía bastante reciente; ¿cuál era, antes de esta época, el estado de la raza amarilla, que habitaba entonces verosímilmente algunas regiones del Asia central? Es imposible precisarlo, en ausencia de dones suficientemente explícitos; parece que esta raza haya atravesado un periodo de oscurecimiento, de una duración indeterminada, y que haya sido sacada de ese sueño en el momento que estuvo también marcado por cambios importantes para otras partes de la humanidad. Puede pues, e inclusive es la única cosa que se afirma con suficiente claridad, que lo que aparece como un comienzo no haya sido verdaderamente más que el despertar de una Tradición muy anterior, que debió, por lo demás, ser puesta entonces bajo otra forma, para adaptarse a condiciones nuevas. Sea lo que ello fuere, la historia de la China, o de lo que se llama así hoy día, no comienza propiamente más que en Fo-hi, que se considera como su primer emperador; y es menester añadir de inmediato que este nombre de Fo-hi, al cual está vinculado todo el conjunto de los conocimientos que constituyen la esencia misma de la Tradición china, sirve en realidad para designar todo un periodo, que se extiende sobre una duración de varios siglos.
Fo-hi, para fijar los principios de la Tradición, hizo uso de símbolos lineales tan simples y al mismo tiempo tan sintéticos como es posible: el trazo continuo y el trazo quebrado, signos respectivos del yang y del ying, es decir, de los dos principios activo y pasivo que, procediendo de una especie de polarización de la suprema Unidad metafísica, dan nacimiento a toda la manifestación universal. De las combinaciones de estos dos signos, en todas sus disposiciones posibles, son formados los ocho koua o «trigrammas», que han permanecido siempre como los símbolos fundamentales de la Tradición Extremo-Oriental. Se dice que, «antes de trazar los trigrammas, Fo-hi miró el Cielo, después bajo los ojos hacia la Tierra, observó las particularidades de ésta, consideró los caracteres del cuerpo humano y de todas las cosas exteriores»[1]. Este texto es particularmente interesante porque contiene la expresión formal de la Gran Tríada: El Cielo y la Tierra, o los dos principios complementarios de los que son producidos todos los seres, y el hombre que, participando de uno y otro por su naturaleza, es el término medio de la Tríada, el mediador entre el Cielo y la Tierra. Conviene precisar que se trata del «hombre verdadero», es decir, del que, llegado al pleno desarrollo de sus facultades superiores, «puede ayudar al Cielo y a la Tierra en el mantenimiento y la transformación de los seres, y, por eso mismo, constituir un tercer poder con el Cielo y la Tierra»[2]. Se dice también que Fo-hi vio un dragón salir del río, uniendo en él las potencias del Cielo y de la Tierra, y llevando los trigrammas inscritos sobre su espalda, y no hay ahí más que otra manera de expresar simbólicamente la misma cosa.
Toda la Tradición fue pues contenido primero esencialmente y como en germen en los trigrammas, símbolos maravillosamente aptos a servir de soporte a posibilidades indefinidas: no quedaba más que extraer de los mismos todos los desarrollos necesarios, sea en el domino del puro conocimiento metafísico, sea en el de sus aplicaciones diversas al orden cósmico y al orden humano. Para eso, Fo-hi escribió tres libros, de los cuales el último, llamado Yi-king o «Libro de las mutaciones», es el único llegado hasta nosotros; y el texto de este libro es todavía de tal modo sintético que puede ser entendido en sentido múltiples, por lo demás perfectamente concordantes entre ellos, según que uno se atenga en ello estrictamente a los principios o que se quiera aplicarles a tal o cual orden determinado. Así, además del orden metafísico, hay una multitud de aplicaciones contingentes, de desigual importancia, que constituyen otras tantas ciencias Tradicionales: Aplicaciones lógica, matemática, astronómica, fisiológica, social, y así seguidamente; hay inclusive una aplicación adivinatoria, que por lo demás es considerada como una de las más inferiores de todas, y cuya práctica es abandonada a los juglares errantes. Por lo demás, hay ahí un carácter común a todas las doctrinas Tradicionales al contener en sí mismas, desde el origen, las posibilidades de todos los desarrollos concebibles, comprendidos los de una indefinidad variada de ciencias de las que el occidente moderno no tiene la menor idea, y de todas las adaptaciones que podrán ser requeridas por las circunstancias ulteriores. No hay pues lugar a sorprenderse de que las enseñanzas encerradas en el Yi-king, y que Fo-hi mismo declaraba haber sacado de un pasado muy antiguo y muy difícil de determinar, hayan devenido a su vez la base común de las dos doctrinas en que la Tradición china se ha continuado hasta nuestros días, y que, sin embargo, en razón de los dominios totalmente diferentes a que se refieren, pueden parecer a primera vista no tener ningún punto de contacto: el taoísmo y el confucianismo.
¿Cuáles son las circunstancias que, al cabo de alrededor tres mil años, hicieron necesaria una readaptación de la doctrina Tradicional, es decir, un cambio incidiendo, no sobre el fondo que permanece siempre rigurosamente idéntico a sí mismo, sino sobre las formas en que la doctrina en cuestión es en cierto modo incorporada? Hay ahí todavía un punto que sería difícil de elucidar completamente, ya que estas cosas, en China tanto como en otras partes, son de las que no dejan apenas rastros en la historia escrita, en la que los efectos exteriores son mucho más visibles que las causas profundas. En todo caso, lo que parece cierto, es que la doctrina, tal como había sido formulada en la época de Fo-hi, había cesado de ser comprendida generalmente en lo que la misma tiene de más esencial; y sin duda, tampoco las aplicaciones que de la misma habían sido extraídas antaño, concretamente bajo el punto de vista social, correspondían ya a las condiciones de existencia de la raza, que habían debido modificarse muy sensiblemente en el intervalo.
Se estaba entonces en el siglo VI antes de la era cristiana; y es de destacar que en ese siglo se produjeron cambios considerables en casi todos los pueblos, de suerte que lo que pasó en China entonces parece deber ser vinculado a una causa, quizás difícil de definir, cuya acción afectó a toda la humanidad terrestre. Lo que es singular, es que ese siglo VI puede ser considerado, de una manera muy general, como el comienzo del periodo propiamente «histórico»: cuando se quiere remontar más lejos, es imposible establecer una cronología siquiera aproximada, salvo en algunos casos excepcionales como lo es precisamente el de la China; a partir de aquella época, al contrario, las fechas de los acontecimientos son por todas partes conocidas con una suficiente exactitud; con seguridad que hay ahí un hecho que merecería alguna reflexión. Los cambios que tuvieron lugar entonces presentaron por otra parte caracteres diferentes según los países: en la India, por ejemplo, se vio nacer el budismo, es decir, una revuelta contra el espíritu Tradicional, que llegó hasta la negación de toda autoridad, hasta una verdadera anarquía en el orden intelectual y en el orden social; en China, por el contrario, es estrictamente en la línea de la Tradición como se constituyeron simultáneamente las dos formas doctrinales nuevas a las cuales se dan los nombres de taoísmo y de confucianismo.
Los fundadores de esas dos doctrinas, Lao-tseu y Kong-tseu, a quien los occidentales han llamado Confucio, fueron pues contemporáneos, y la historia nos enseña que se encontraron un día. «¿Has descubierto el Tao?», preguntó Lao-tseu. «Lo he buscado veintisiete años, respondió Kong-tseu, y no le he encontrado». A eso, Lao-tseu se limitó a dar a su interlocutor estos pocos consejos. «El sabio ama la obscuridad; no se libra a todo llegado; estudia los tiempos y las circunstancias. Si el momento es propicio, habla; si no, se calla. El que es poseedor de un tesoro no lo enseña a todo el mundo; así, el que es verdaderamente sabio no desvela la sabiduría a todo el mundo. He aquí todo lo que tengo que decirte: hazlo en tu provecho». Kong-tseu, al volver de esta entrevista, decía: «He visto a Lao-tseu; se asemeja al dragón. En cuando al dragón, ignoro como pueda ser llevado por los vientos y las nubes y elevarse hasta el cielo».
Esta anécdota, contada por el historiador Sse-matsien, define perfectamente las posiciones respectivas de las dos doctrinas, antes deberíamos decir de las dos ramas de doctrina, en las cuales iba en adelante a encontrarse dividida la Tradición extremo-Oriental: Conllevando una esencialmente la metafísica pura, a la cual se adjuntan todas las ciencias tradicionales que tienen un alcance propiamente especulativo o, para decirlo mejor, «cognitivo»; confinada la otra en el domino práctico y ateniéndose exclusivamente al terreno de las aplicaciones sociales. Kong-tseu confesaba él mismo que en punto ninguno había «nacido al conocimiento», es decir, que no había alcanzado el conocimiento por excelencia, que es el del orden metafísico y supra-racional; conocía los símbolos Tradicionales, pero no había penetrado su sentido profundo. Es por eso por lo que su obra debía estar necesariamente limitada a un dominio especial y contingente, que era el único de su competencia; pero al menos se guardaba bien de negar lo que le rebasaba. En eso, sus discípulos más o menos lejanos no le imitaron siempre, y algunos, por un defecto que está muy difundido entre los «especialistas» de todo género, hicieron prueba a veces de un estrecho exclusivismo, que les atrajo, de la parte de los grandes comentadores taoístas del siglo IV antes de la era cristiana, Lie-tseu y sobre todo Tchoang-tseu, algunas réplicas de mordaz ironía. Las discusiones y las querellas que se produjeron así en algunas épocas no deben sin embargo hacer mirar el taoísmo y el confucianismo como dos escuelas rivales, lo que jamás fueron y lo que tampoco pueden ser, dado que cada uno tiene su dominio propio y netamente distinto. No hay pues, en su coexistencia, nada que no sea perfectamente normal y regular, y, bajo algunos aspectos, su distinción corresponde con bastante exactitud a lo que es, en otras Tradiciones, la distinción de la autoridad espiritual y del poder temporal.
Hemos dicho ya, por lo demás, que las dos doctrinas tienen una raíz común, que es la Tradición anterior; Kong-tseu, no más que Lao-tseu, jamás ha tenido la intención de exponer concepciones que no hubieran sido sino las suyas propias, y que, por eso mismo, estarían desprovistas de toda autoridad y de todo alcance real. «Soy, decía Kong-tseu, un hombre que ama a los antiguos y que pone todos sus esfuerzos para adquirir sus conocimientos»[3]; y esta actitud, que es la opuesta del individualismo de los occidentales modernos y de sus pretensiones a la «originalidad» a cualquier precio, es la única que es compatible con la constitución de una civilización Tradicional. El término de «readaptación», que empleábamos precedentemente, es pues, en efecto, el que conviene aquí; y las instituciones sociales que resultaron de la misma están dotadas de una destacable estabilidad, puesto que han durado desde hace veinticinco siglos y han sobrevivido a todos los periodos de perturbación que la China ha atravesado hasta aquí. No queremos extendernos sobre estas instituciones, que, por lo demás, son bastante conocidas en sus grandes líneas; recordaremos solamente que su rasgo esencial es tomar por base la familia, y extenderse de ahí a la raza, que es el conjunto de las familias vinculadas a un mismo tronco original; uno de los caracteres propios de la civilización china es, en efecto, el de fundarse sobre la idea de la raza y de la solidaridad que une a sus miembros entre ellos, mientras que las demás civilizaciones, que comprenden generalmente hombres pertenecientes a razas diversas o mal definidas, reposan sobre principios de unidad completamente diferentes de ese.
De ordinario, en occidente, cuando se habla de la China y de sus doctrinas, se piensa casi exclusivamente en el confucianismo, lo que, por lo demás, no quiere decir que se le interprete siempre correctamente; se pretende a veces hacer de él una especie de «positivismo» oriental, cuando es algo muy distinto en realidad, primero en razón de su carácter Tradicional, y también porque es, como ya lo hemos dicho, una aplicación de principios superiores, mientras que el positivismo implica al contrario la negación de tales principios. En cuanto al taoísmo, es generalmente pasado bajo silencio, y muchos parecen ignorar hasta su existencia, o al menos creer que ha desaparecido desde hace mucho tiempo y que no presenta ya más que un interés simplemente histórico o arqueológico; veremos en la continuación las razones de esta equivocación.
Lao-tseu no escribió más que un solo tratado, por lo demás extremadamente conciso, el Tao-te-King o «Libro de la Vía y de la Rectitud»; todos los demás textos taoístas son, o comentarios de ese libro fundamental, o redacciones más o menos tardías de algunas enseñanzas complementarias que, primeramente, habían sido puramente orales. El Tao, que se traduce literalmente por «Vía», y que ha dado su nombre a la doctrina misma, es el Principio supremo, considerado bajo el punto de vista estrictamente metafísico: es a la vez el origen y el fin de todos los seres, así como lo indica muy claramente el carácter ideográfico que le representa. El Te, que preferimos traducir por «Rectitud» antes que por «Virtud» como se hace a veces, y eso a fin de no parecer darle una acepción «moral» que de ningún modo está en el espíritu del taoísmo, el Te, decimos, es lo que se podría denominar una «especificación» del Tao en relación a un ser determinado, tal como el ser humano por ejemplo: es la dirección que este ser debe seguir para que su existencia, en el estado en que se encuentra al presente, sea según la Vía, o, en otros términos, en conformidad con el Principio. Lao-tseu se coloca pues primero en el Orden Universal, y desciende después a una aplicación; pero esta aplicación, aunque apuntando propiamente al caso del hombre, de ningún modo se hace bajo un punto de vista social o moral; lo que se considera en ella, es siempre y exclusivamente el vinculamiento al Principio supremo, y así, en realidad, no salimos del dominio metafísico.
Así mismo no es en punto ninguno a la acción exterior a la que el taoísmo acuerda importancia; la tiene en suma por indiferente en sí misma, y enseña expresamente la doctrina del «no-actuar», de la cual los occidentales tienen en general algún trabajo en comprender la verdadera significación, si bien que pueden ser ayudados en ello por la teoría aristotélica del «motor inmóvil», cuyo sentido es el mismo en el fondo, pero del cual no parecen haberse jamás aplicado a desarrollar las consecuencias. El «no-actuar» en punto ninguno es la inercia, es antes al contrario la plenitud de la actividad, pero es una actividad transcendente y enteramente interior, no manifestada, en unión con el Principio, y pues, más allá de todas las distinciones y de todas las apariencias que el vulgo toma sin razón por la realidad misma, cuando ellas no son más que un reflejo lejano de aquél. Por lo demás, es de destacar que el confucianismo mismo, cuyo punto de vista es sin embargo el de la acción, por ello no habla menos del «invariable medio», es decir, del estado de equilibrio perfecto, sustraído a las incesantes vicisitudes del mundo exterior; pero, para él, no puede haber ahí más que la expresión de un ideal puramente teórico, no puede apercibirse todo lo más, en su dominio contingente, que de una simple imagen del verdadero «no-actuar», mientras que, para el taoísmo, es cuestión de muy otra cosa, de una realización plenamente efectiva de ese estado transcendente. Colocado en el centro de la rueda cósmica, el sabio perfecto la mueve invisiblemente, por su sola presencia, sin participar en su movimiento, y sin tener que preocuparse de ejercer una acción cualquiera; su desligamiento absoluto le hace señor de todas las cosas, porque no puede ya ser afectado por nada. «Ha alcanzado la impasibilidad perfecta; la vida y la muerte le son igualmente indiferentes, el desfondamiento del universo no le causaría ninguna emoción. A fuerza de indagar, ha llegado a la verdad inmutable, al conocimiento del Principio universal único. Deja evolucionar a los seres según sus destinos, y se tiene, él, en el centro inmóvil de todos los destinos… El signo exterior de ese estado interior es la imperturbabilidad; no la del bravo que se abalanza solo, por el amor de la gloria, sobre un ejército dispuesto en batalla; sino la del espíritu que, superior al cielo y a la tierra, a todos los seres, habita en un cuerpo al cual no se atiene, no hace ningún caso de las imágenes que sus sentidos le proveen, conoce todo por conocimiento global en su universalidad inmóvil. Ese espíritu, absolutamente independiente, es señor de los hombres; si le placiera convocarlos en masa, en el día fijado todos acudirían; pero no quiere hacerse servir»[4]. «Si un verdadero sabio hubiera debido, bien a su despecho, encargarse del cuidado del imperio, quedándose en el no-actuar, emplearía los ocios de su no-intervención en dar libre curso a sus propensiones naturales. El imperio se encontraría gustoso de haber sido remitido a las manos de ese hombre. Sin poner en juego sus órganos, sin usar de sus sentidos corpóreos, sentado inmóvil, vería todo desde su ojo transcendente; absorbido en la contemplación, quebrantaría todo como hace el trueno; el cielo físico se adaptaría dócilmente a los movimientos de su espíritu; todos los seres seguirían el impulso de su no-intervención, como el polvo sigue al viento. ¿Por qué ese hombre se iba a aplicar a la manipulación del imperio, cuando es que dejar ir basta?»[5].
Hemos insistido especialmente sobre esta doctrina del «no-actuar»; además de que la misma es efectivamente uno de los aspectos más importantes y más característicos del taoísmo, hay en eso razones más especiales que la continuación hará comprender mejor. Pero una cuestión se plantea: ¿cómo puede uno llegar al estado que se describe como el del sabio perfecto? Aquí como en todas las doctrinas análogas que se encuentran en otras Tradiciones, la respuesta es muy clara: se llega ahí exclusivamente por el conocimiento; pero este conocimiento, ese mismo que Kong-tsen confesaba no haber obtenido en punto ninguno, es de muy distinto orden que el conocimiento ordinario o «profano», no tiene ninguna relación con el saber exterior de las «letras», ni, con mayor razón, con la ciencia tal como la comprenden los modernos occidentales. No se trata ahí de una incompatibilidad, ello, aunque la ciencia ordinaria, por los límites que plantear y por los hábitos mentales que hace tomar, pueda ser frecuentemente un obstáculo a la adquisición del verdadero conocimiento; pero quienquiera que posea éste debe tener forzosamente por desdeñables las especulaciones relativas y contingentes en que se complacen la mayoría de los hombres, los análisis y las búsquedas de detalle en que se embarazan, y las múltiples divergencias de opinión que son la inevitable consecuencia de ello. «Los filósofos se pierden en sus especulaciones, los sofistas en sus distinciones, los buscadores en sus investigaciones. Todos esos hombres están cautivos en los límites del espacio, cegados por los seres particulares»[6]. El sabio, al contrario, ha rebasado todas las distinciones inherentes a los puntos de vista exteriores; en el punto central donde él se tiene, toda oposición ha desaparecido y se ha resuelto en un perfecto equilibrio. «En el estado primordial, esas oposiciones no existían. Todas son derivadas de la diversificación de los seres, y de sus contactos causados por la rotación universal. Cesan de inmediato de afectar al ser que ha reducido su yo distinto y su movimiento particular a casi nada. Ese ser no entra más en conflicto con ningún otro ser, porque está establecido en lo Infinito, disuelto en lo indefinido. Ha llegado y se tiene (con el sentido de quedarse) en el punto de partida de las transformaciones, punto neutro donde no hay conflictos. Por concentración de su naturaleza, por alimentación de su espíritu vital, por reunión de todas sus potencias, se ha unido al principio de todas las génesis. Estando su naturaleza entera, estando su espíritu vital intacto, ningún ser podría mermarle»[7].
Es por eso, y no por una especie de escepticismo que excluye evidentemente el grado de conocimiento al que ha llegado, que el sabio se queda enteramente fuera de todas las discusiones que agitan al común de los hombres; para él, en efecto, todas las opiniones contrarias son parejamente carentes de valor, porque, del hecho mismo de su oposición, son todas igualmente relativas. «Su punto de vista en él, es un punto desde donde estoy y eso, sí y no, aparecen todavía no distinguidos. Ese punto es el pivote de la norma; es el centro inmóvil de una circunferencia, sobre el contorno de la cual ruedan todas las contingencias, las distinciones y las individualidades; desde donde nada se ve más que un infinito, que no es ni esto ni eso, ni sí ni no. Ver todo en la unidad primordial todavía no diferenciada, o desde una distancia tal que todo se funda en uno, he ahí la verdadera inteligencia… No nos ocupamos de distinguir, pero vemos todo en la unidad de la norma. No discutimos para vencer, pero empleamos, con otro, el procedimiento del tenedor de monos. Ese hombre dijo a los monos que amaestraba: os daré tres cartas por la mañana, y cuatro por la tarde. Todos los monos quedaron descontentos. Entonces, dijo, os daré cuatro cartas por la mañana, y tres por la tarde. Todos los monos quedaron contentos. Con la ventaja de haberlos contentado, ese hombre no les dio en definitiva, por día, más que las siete cartas que primitivamente les había destinado. Así hace el sabio; dice sí o no, por el bien de la paz, y permanece tranquilo en el centro de la rueda universal, indiferente al sentido en el q la misma gira»[8].
Apenas hay necesidad de decir que el estado del sabio perfecto, con todo lo que implica y sobre lo que no podemos insistir aquí, no puede ser alcanzado de un solo golpe, y que ni siquiera grados inferiores a éste, y que, como otros tantos estadios preliminares, son accesibles más que al precio de esfuerzos de los que bien pocos hombres son capaces. Los métodos empleados a este efecto por el taoísmo son por lo demás particularmente difíciles de seguir, y la ayuda que los mismos proveen es mucho más reducida que la que se puede encontrar en la enseñanza Tradicional de otras civilizaciones, de la India por ejemplo; en todo caso, son casi impracticables para hombres pertenecientes a otras razas que aquella a la cual están más particularmente adaptados. Por lo demás, inclusive en China, el taoísmo jamás ha tenido una muy amplia difusión, y jamás tampoco ha apuntado a eso, habiéndose abstenido siempre de toda propaganda; esta reserva le es impuesta por su naturaleza misma; es una doctrina muy cerrada y esencialmente «iniciática», que como tal no está destinada más que a una élite, y que no podría ser propuesta a todos indistintamente, ya que no todos son aptos para comprenderla ni sobre todo para «realizarla». Se dice que Lao-tseu no confió su enseñanza más que a dos discípulos, que ellos mismos formaron a otros diez; después de haber escrito el Tao-te-King, desapareció hacia el oeste; sin duda se refugió en algún retiro inaccesible del Tíbet o del Himalaya, y, dice el historiador Sse-ma-tsien, «no se sabe ni dónde ni cómo acabó sus días».
La doctrina que es común a todos, la que todos, en la medida de sus medios, deben estudiar y poner en práctica, es el confucianismo, que, abarcando todo lo que concierne a las relaciones sociales, es plenamente suficiente para las necesidades de la vida ordinaria. Sin embargo, puesto que el taoísmo representa el conocimiento principal de donde deriva todo el resto, el confucianismo, en realidad, no es en cierto modo más que una aplicación suya en un orden contingente, y le está subordinado de derecho por su naturaleza misma; pero hay ahí una cosa de la que la masa no tiene que preocuparse, que la misma no puede ni suponer siquiera, dado que la única aplicación práctica es la que entra en su horizonte intelectual; y, en la masa de que hablamos, es menester seguramente comprender a la gran mayoría de los «letrados» confucionistas seguramente comprender a la gran mayoría de los «letrados» confucionistas mismos. Esta separación de hecho entre el taoísmo y el confucianismo, entre la doctrina interior y la doctrina exterior, constituye, toda cuestión de forma puesta aparte, una de las más notables diferencias que existen en entre la civilización de la China y la de la India; en esta última, no hay más que un cuerpo de doctrina única, el brâhmanismo, conllevando a la vez el principio y todas sus aplicaciones, y, de los grados más inferiores a los más elevados, no hay por así decir ninguna solución de continuidad. Esta diferencia queda, en una buen aparte, en la de las condiciones mentales de los dos pueblos; sin embargo, es muy probable que la continuidad que se ha mantenido en la India, y sin duda en la India sola, haya existido también antaño en China, desde la época de Fo-hi hasta la de Lao-tseu y de Kong-tseu.
Se ve ahora por qué el taoísmo es tan poco conocido por los occidentales: no aparece al exterior como el confucianismo, cuya acción se manifiesta visiblemente en todas las circunstancias de la vida social; el taoísmo es el patrimonio exclusivo de una élite, quizás más restringida en número hoy de lo que jamás lo haya estado, y que no busca de ningún modo comunicar al exterior la doctrina que custodia; en fin, su punto de vista mismo, su modo de expresión y sus métodos de enseñanza son todo lo que hay de más extraño al espíritu occidental moderno. Algunos, aún reconociendo la existencia del taoísmo y dándose cuenta de que esta Tradición está siempre viviente, se imaginan no obstante que, en razón de su carácter cerrado, su influencia sobre el conjunto de la civilización china es prácticamente desdeñable, cuando no enteramente nula; hay ahí también un grave error, y nos queda ahora explicar, en la medida en que es posible hacerlo aquí, lo que hay realmente a este respecto.
Si uno quiere dirigirse a los pocos textos que hemos citado mas atrás a propósito del «no-actuar», se podrá comprender sin demasiada dificultad, al menos en principio, aún cuando no en las modalidades de aplicación, lo que debe ser la función del taoísmo, función de dirección invisible, dominando los sucesos en lugar de tomar una parte directa en los mismos, y que, para no ser claramente aparente en los movimientos exteriores, no es por ello sino más profundamente eficaz. El taoísmo desempeña, como lo hemos dicho, la función del «motor inmóvil»: no busca en punto ninguno mezclarse en la acción, incluso se desinteresa enteramente de ella en tanto que no ve en la acción más que una simple modificación momentánea y transitoria, un elemento ínfimo de la «corriente de las formas», un punto de la circunferencia de la «rueda cósmica»; pero, por otra parte, es como el pivote alrededor del cual gira esta rueda, la norma sobre la cual se regula su movimiento, precisamente porque él no participa en ese movimiento, y sin que ni siquiera haya de intervenir en él expresamente. Todo lo que es arrastrado en las revoluciones de la rueda cambia y pasa; solo permanece lo que, estando unido al Principio, se tiene invariablemente en el centro, inmutable como el Principio mismo; y el centro, al que nada puede afectar en su unidad indiferenciada, es el punto de partida de la multitud indefinida de las modificaciones que constituyen la manifestación universal.
Es menester añadir de inmediato que lo que acabamos de decir, concerniendo esencialmente al estado y a la función del sabio perfecto, dado que es éste el único que ha alcanzado efectivamente el centro, no se aplica rigurosamente más que al grado supremo de la jerarquía taoísta; los demás grados son como intermediarios entre el centro y el mundo exterior, y, como los radios de la rueda parten de su centro y le ligan a la circunferencia, del mismo modo aseguran, sin ninguna discontinuidad, la transmisión de la influencia emanada del punto invariable donde reside la «actividad no actuante». El término de influencia, y no el de acción, es en efecto el que conviene aquí; se podría también, si se quiere, decir que se trata de una «acción de presencia»; e inclusive los grados inferiores, aunque estando muy alejados de la plenitud del «no-actuar», participan sin embargo de él todavía de una cierta manera. Por lo demás, los modos de comunicación de esta influencia escapan necesariamente a los que no ven más que el exterior de las cosas; serían tan poco inteligibles al espíritu occidental, y por las mismas razones, como los métodos que permiten la ascesis a los diversos grados de la jerarquía. Así mismo, sería perfectamente inútil insistir sobre lo que se llama los «templos sin puertas», los «colegios donde no se enseña», o sobre lo que pueda ser la constitución de organizaciones que no tienen ninguno de los caracteres de una «sociedad» en el sentido europeo de este término, que no tienen forma exterior definida, que a veces no tienen ni siquiera nombre, y que sin embargo crean entre sus miembros el lazo más efectivo y más indisoluble que pueda existir; todo esto nada podría representarlo a la imaginación occidental, no proveyendo aquí, lo que le es familiar, ningún término válido de comparación.
Al nivel más exterior, existen sin duda organizaciones que, estando comprometidas en el domino de la acción, parecen más fácilmente perceptibles, aunque las mismas sean mucho más secretas, todavía, que todas las asociaciones occidentales que tienen alguna pretensión más o menos justificada a poseer ese carácter. Estas organizaciones no tienen por lo general más que una existencia temporaria; constituidas en vistas de una meta especial, desaparecen sin dejar rastro desde que su misión está cumplida; son más que simples emanaciones de otras organizaciones más profundas y más permanentes, de las cuales reciben su dirección real, ello, aún cuando que sus jefes aparentes sean enteramente extraños a la jerarquía taoísta. Algunas de entre ellas, que han jugado una función considerable en un pasado más o menos lejano, han dejado en el espíritu del pueblo recuerdos que se expresan bajo una forma legendaria: así, hemos oído contar que antaño los maestros de tal asociación secreta tomaban un puñado de alfileres y le arrojaban a la tierra, y que de esos alfileres nacían otros tantos soldados enteramente armados. Es exactamente la historia de Cadmo sembrando los dientes del dragón; y estas leyendas, que el vulgo comete solamente la sinrazón de tomarlas al pie de la letra, tienen, bajo su apariencia cándida, un valor simbólico muy real.
Por otra parte, puede suceder en muchos casos, que las asociaciones en cuestión, o al menos las más exteriores, estén en oposición e inclusive en lucha unas con otras; observadores superficiales no se privarían de sacar de ese hecho una objeción contra lo que acabamos de decir, y de concluir de ello que, en tales condiciones, la unidad de dirección no puede existir. Esos no olvidarían más que una cosa, y es que la dirección en cuestión está «más allá» de la oposición que constatan, y no en punto ninguno en el dominio donde se afirma esa oposición y para el cual solo la oposición en cuestión es válida. Si hubiéramos de responder a tales contradictores, nos limitaríamos a recordarles la enseñanza taoísta sobre la equivalencia del «sí» y del «no» en la indistinción primordial, y, en cuanto a la puesta en práctica de esta enseñanza, les remitiríamos simplemente al apólogo del tenedor de monos.
Pensamos haber dicho suficiente para hacer concebir que la influencia real del taoísmo puede ser extremadamente importante, aún permaneciendo siempre invisible y oculta; no es solo en China donde existen cosas de este género, pero las mismas parecen ser allí de una aplicación más constante que por cualquier otra parte. Se comprenderá también que los que tienen algún conocimiento de la función de esta organización Tradicional deban desconfiar de las apariencias y mostrarse muy reservados en la apreciación de los acontecimientos tales como los que se desarrollan actualmente en Extremo-Oriente, y que se juzgan muy frecuentemente por asimilación con lo que pasa en el mundo occidental, lo que les hace aparecer bajo una luz completamente falsa. La civilización China ha atravesado muchas otras crisis en el pasado, y siempre ha rencontrado finalmente su equilibrio; en suma, nada indica hasta aquí que la crisis actual sea mucho más grave que las precedentes, e, incluso admitiendo que lo sea, eso no sería todavía una razón para suponer que la misma deba forzosamente alcanzar a lo que hay de más profundo y de más esencial en la Tradición de la raza, y que un pequeño número de hombres puede, por lo demás, bastar para conservar intacto en los periodos de turbación, ya que las cosas de ese orden en punto ninguno se apoyan sobre la fuerza brutal de la multitud. El confucianismo, que no representa más que el lado exterior de la Tradición, puede inclusive desaparecer si las condiciones sociales llegan a cambiar hasta el punto de exigir la constitución de una forma enteramente nueva; pero el taoísmo está más allá de esas contingencias. Qué no se olvide que el sabio, según las enseñanzas taoístas, «permanece tranquilo en el centro de la rueda cósmica», cualesquiera que puedan ser las circunstancias, y que inclusive «el desfondamiento del universo no le causaría ninguna emoción».
[1] Libro de los Ritos de Tcheou.
[2] Tchoung-young, XXII.
[3] Liun-yu, VII.
[4] Tchoang-tseu, V.
[5] Tchoang-tseu, XI.
[6] Tchoang-tseu, XXIV.
[7] Tchoang-tseu, XIX.
[8] Tchoang-tseu, II.