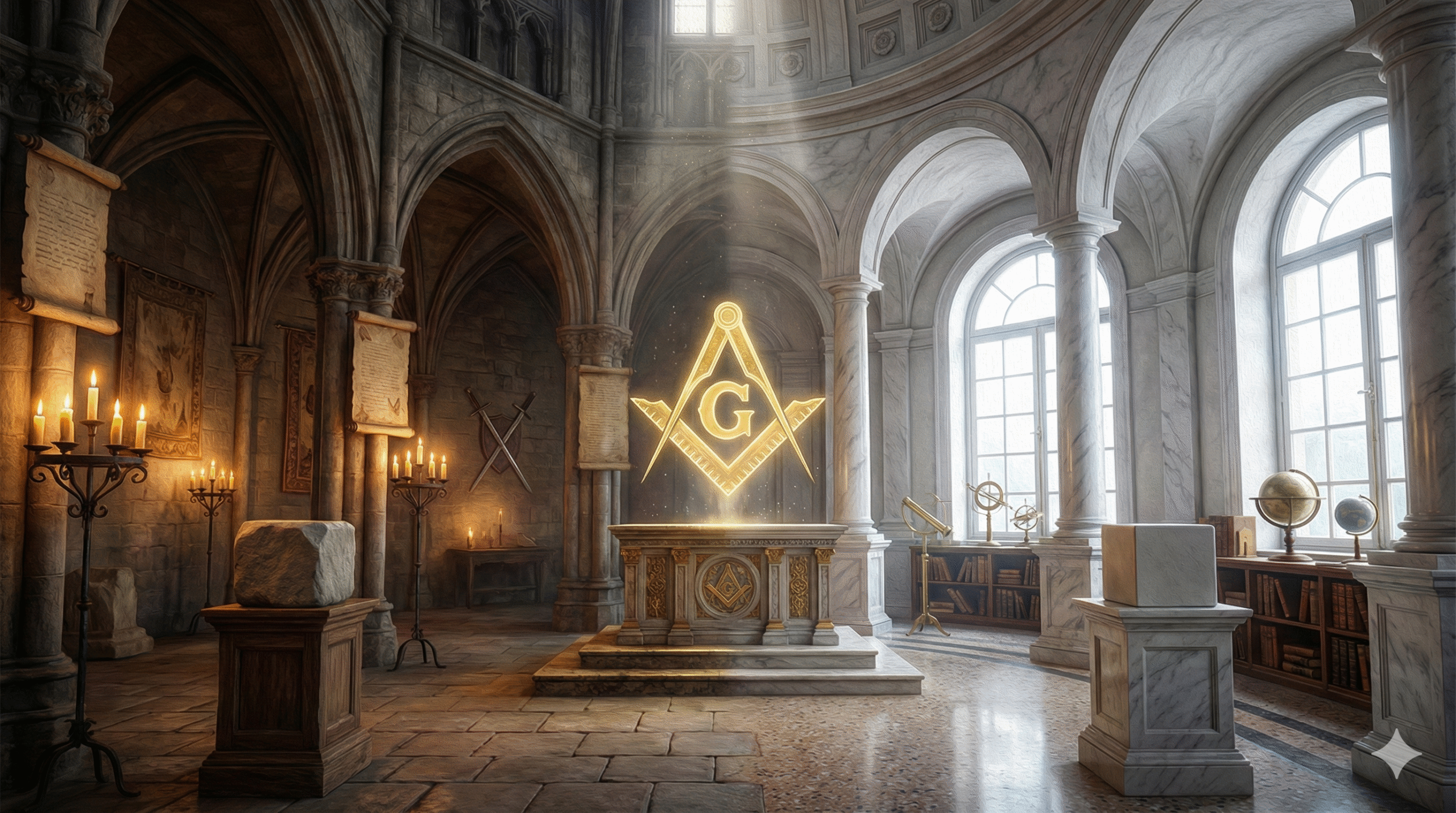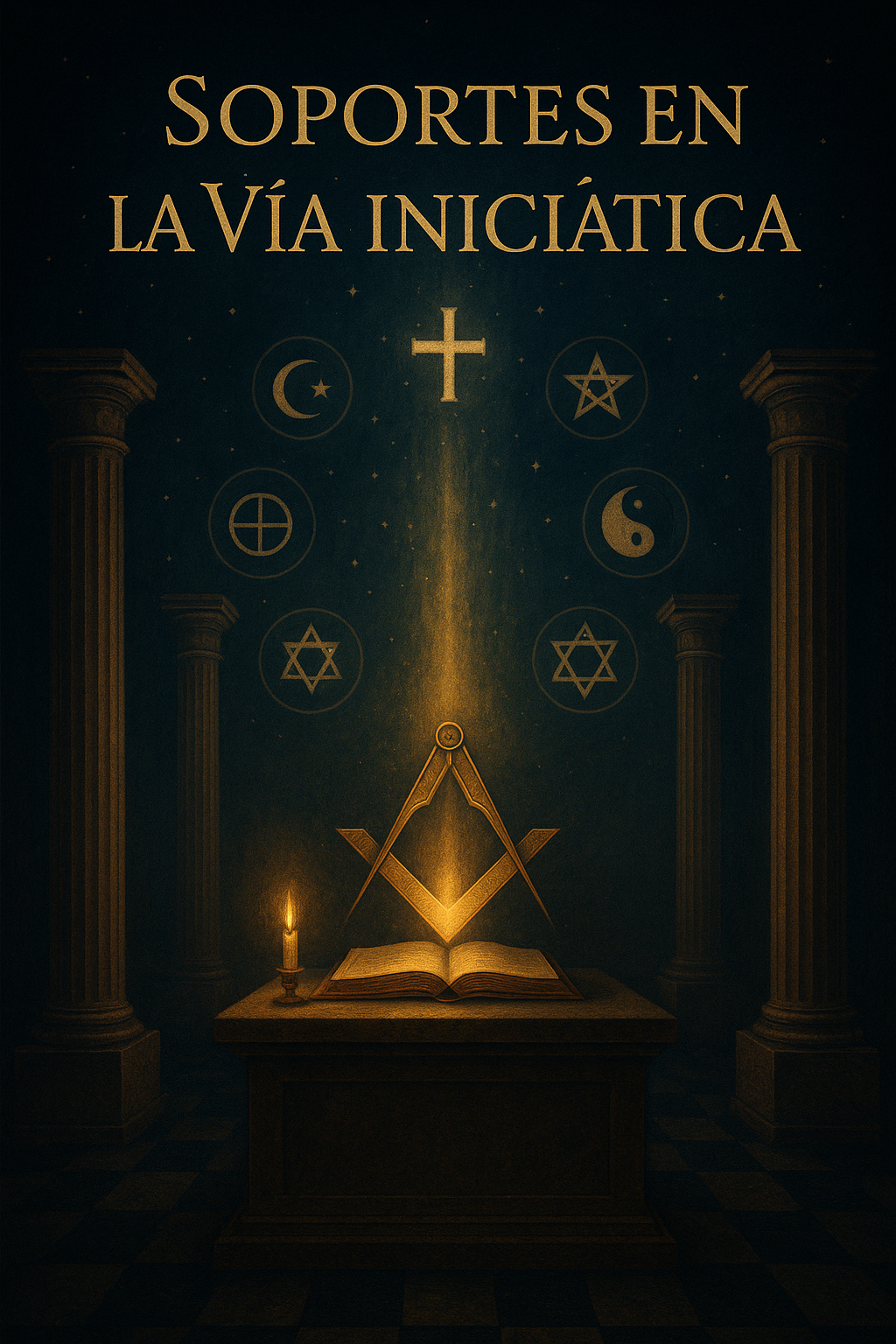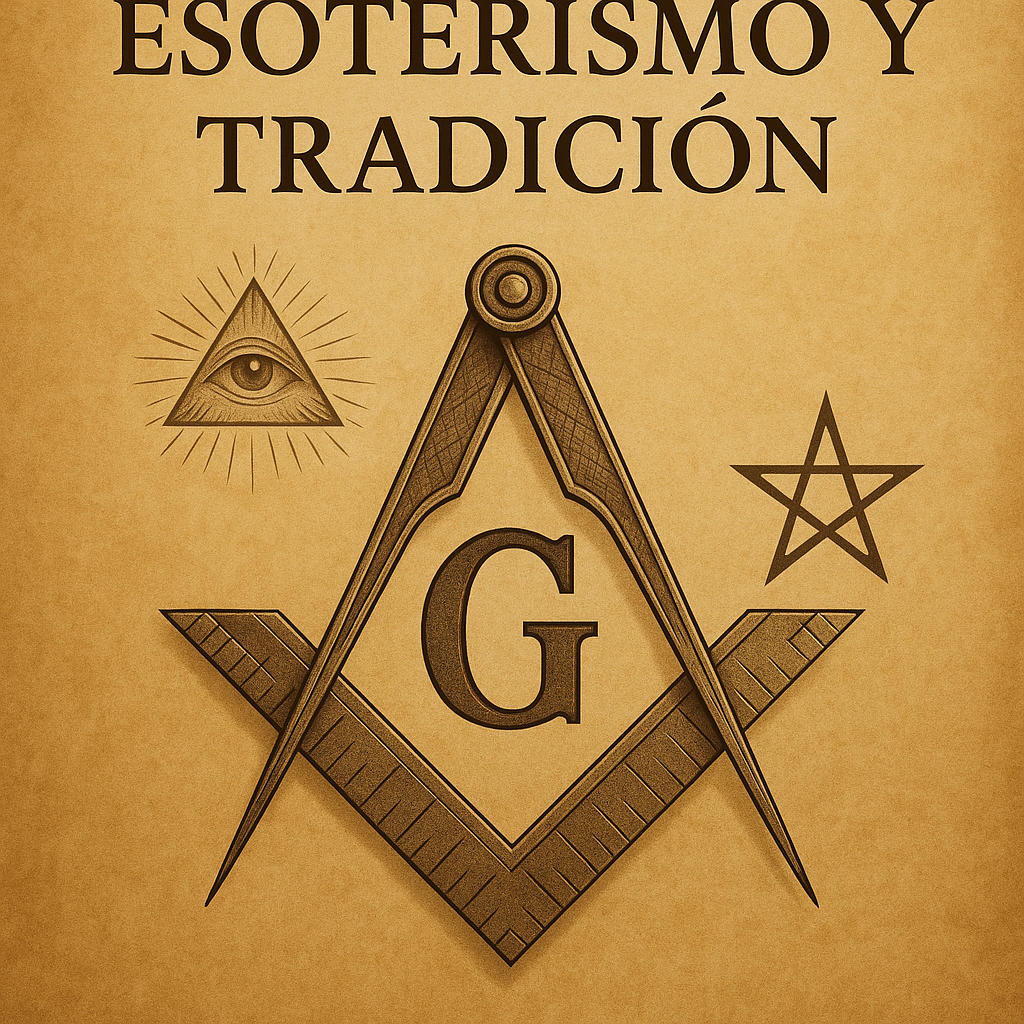Cap. del libro «Artículos selectos Metafísica», Ananda K. Coomaraswamy
«Sólo entonces lo verás, cuando no puedas hablar de ello; pues el conocimiento de ello es silencio profundo, y supresión de los sentidos».
Hermes, «Lib.» X.5
La significación general del «silencio», en conexión con los ritos, mitos y misterios ha sido tratada admirablemente por René Guénon en tudes traditionelles[1]. Aquí nos proponemos citar otros detalles, más específicos desde la tradición védica. Como premisa debemos anticipar que, en sí misma, la Identidad Suprema (tad ekam) no es solo «sin dualidad» (advaita), sino que cuando se considera desde otro punto de vista, diferente y externo, es una identidad de muchas cosas diferentes. Con esto no entendemos solo que un primer principio unitario transciende los pares de opuestos (dvandvau) recíprocamente relacionados que pueden distinguirse, sobre cualquier nivel de referencia, como contrarios, o conocerse como contradictorios; sino más bien que la Identidad Suprema, no determinada aún por una primera asunción de la unidad, subsume en su infinitud la totalidad de lo que puede estar implicado o ser representado por las nociones de lo infinito y lo finito, de las cuales la primera incluye a la segunda, sin reciprocidad[2]. Por otra parte, lo finito no puede ser excluido o aislado o negado de lo infinito, puesto que un finito independiente sería en sí mismo una limitación de lo infinito por hipótesis. Por lo tanto, la Identidad Suprema está inevitablemente representada en nuestro pensamiento bajo dos aspectos, los cuales son ambos esenciales a la formación de todo concepto de totalidad secundum rem. Así pues, encontramos dicho de Mitrvaruöau (apara y para Brahman, Dios y Divinidad) que desde una y la misma sede ellos contemplan «lo finito y lo infinito» (aditiµ ditiµ ca, ôg Veda Sa×hit I.62.8); donde, por supuesto, debe tenerse presente que in divinis «ver» es lo mismo que «conocer» y «ser». O de la misma manera, pero substituyendo la noción de manifestación por la de espiración, puede decirse que «Ese Uno es igualmente espirado, despirado» (tad ekam n´d avtam, ôg Veda Sa×hit X.129.2); o que es, al mismo tiempo, «Ser y No Ser» (sadasat, ôgVeda Sa×hit X.5.7)[3].
La misma concepción, expresada en los términos de pronunciación y de silencio, se formula claramente en ôg VedaSa×hit II.43.3, «Oh Pájaro, ya sea que cantes tu felicidad, o que permanezcas silente (tè·ö´m), piensa en nosotros con favor»[4]. Y similarmente en el ritual, encontramos que los ritos se cumplen con o sin fórmulas enunciadas, y que los laudes se ofrecen ya sea vocal o ya sea silentemente; para lo cual los textos proporcionan también una explicación adecuada. Aquí debe anticiparse que el propósito primario del sacrificio védico (yaja) es efectuar una reintegración de la deidad considerada como vaciada y desintegrada por el acto de creación, y al mismo tiempo la del sacrificador mismo, cuya persona, considerada en su aspecto individual, es evidentemente incompleta. El modo de la reintegración es por medio de la iniciación (d´k·a) y de símbolos (pratika, k¨ti ), ya sean naturales, construidos, actuados o vocalizados; se espera que el sacrificador se identifique con el sacrificio y así con la deidad cuyo auto-sacrificio primordial representa, «pues la observancia de la regla aquí es la misma que fue en la creación». Se traza una clara distinción entre aquellos que pueden estar meramente «presentes» y aquellos que participan «realmente» en los actos rituales que se cumplen en su favor.

Como ya se ha señalado, hay ciertos actos que se cumplen con un acompañamiento vocal y otros silentemente. Por ejemplo, en êatapatha Brhmaöa VII.2.2.13-14 y 2.3.3, en conexión con la preparación del altar del Fuego, hay ciertos surcos que se labran y ciertas libaciones que se hacen con un acompañamiento de palabras habladas, y otros silentemente —«Silentemente (tè·ö´m), porque lo que es silente es indeclarado (aniruktam), y lo que es indeclarado es todo (sarvam)… Este Agni (Fuego) es Prajpati, y Prajpati es a la vez declarado (niruktaú) e indeclarado, limitado (parimitaú) e ilimitado. Todo lo que hace con fórmulas habladas (yaju· ), con ello integra (saµskaroti ) esa forma de él que es declarada y limitada; y todo lo que hace silentemente, con ello integra esa forma de él que es indeclarada e ilimitada. Ciertamente, quienquiera que, como un Comprehensor de ello, hace así, integra la totalidad completa (sarvamk¨tsnam) de Prajpati; las formas ab extra (bhyni rèpöi ) son declaradas, las formas ab intra (antaröi rèpöi ) son indeclaradas». Un pasaje casi idéntico aparece en êatapatha Brhmaöa XIV.1.2.18; y en êatapatha Brhmaöa VI.4.1.6 hay otra referencia al cumplimiento de un rito en silencio: «Él extiende la negra piel de antílope silentemente, pues ella es el Sacrificio, el Sacrificio es Prajpati, y Prajpati es indeclarado».
En Taittir´ya Sa×hit III.1.9, las primeras libaciones se destilan silentemente (upö§u), las últimas con sonido (upabdim), y «así uno da a las deidades la gloria que es suya, y a los hombres la gloria que es suya, y deviene divinamente glorioso entre las deidades y humanamente glorioso entre los hombres».
En Aitareya Brhmaöa II.31-32, se dice que los Devas, incapaces de vencer a los Asuras, han «visto» el «laude silente» (tè·ö´m §aösam apa§yam), y a este los Asuras no pudieron seguirlo. Este «laude silente» se identifica con lo que se llama los «ojos de los prensados-de-soma, por cuyo medio el Comprehensor alcanza el mundo de la Luz». Hay una referencia a «estos Ojos de soma, ojos de contemplación (dh´ ) e intelecto (manas) con los cuales nosotros contemplamos al Áureo» (hiraöyam, ôg Veda Sa×hit I.139.2, es decir, Hiraöyagarbham, el Sol, la Verdad, Prajpati, como en ôg Veda Sa×hit X.121). En conexión con esto puede observarse que, como el vino de otras tradiciones, el soma que se comparte no es el verdadero elixir (rasa, am¨ta) de la vida, sino un licor simbólico —«De lo que los Brhmanes comprenden por “soma” nadie jamás saborea, nadie saborea que more sobre la tierra» (ôg Veda Sa×hitX.85.3-4): es «por medio del sacerdote, la iniciación y la invocación» como el poder temporal participa de la semejanza del poder espiritual (brahmaöo rèpam), Aitareya Brhmaöa VII.3[5]. Aquí la distinción entre el soma que se comparte efectivamente y el soma que se comparte teóricamente es análoga a la que hay entre las palabras habladas del ritual y eso que no puede expresarse en palabras, y similarmente análoga a la distinción entre la representación visible y la «imagen que no está en los colores» (Laökvatra Sètra II.118).

La oración bien conocida de ôg Veda Sa×hit X.189, dirigida a la Reina Serpiente (sarparj´ ) que es a la vez la Aurora, la Tierra y la Esposa del Sol, se conoce también como el «canto mental» (mnasa stotra) debido evidentemente a que, como se explica en Taittir´ya Sa×hit VII.3.1, se «canta mentalmente» (manas [6] stuvate), y esto porque está dentro del poder del intelecto (manas) no solo abarcar esto (imm, es decir, el universo finito) en un solo momento sino también transcenderlo, no solo contenerlo (paryptum) sino también envolverlo (paribhavitum). Y de esta manera, por medio de lo que se ha enunciado previamente vocalmente (vc ) y de lo que se enuncia después mentalmente, «se poseen y se obtienen ambos (mundos)». Precisamente lo mismo está implícito en êatapatha Brhmaöa II.1.4.29, donde se dice que todo lo que no se ha obtenido con los ritos precedentes se obtiene ahora por medio de los versos de la Sarparj´recitados, como se sobreentiende, evidentemente, mental y silentemente; y así se posee el todo (sarvam). Similarmente en Kausitak´ Brhmaöa XIV.1, donde las dos primeras partes del îjya son el «murmullo silente» (tè·ö´m-japaú) y el «laude silente» (tè·ö´µ-§aösa), «Él recita inaudiblemente, para la obtención de todos los deseos», donde se sobreentiende, por supuesto, que el canto vocalizado incumbe solo a la obtención de bienes temporales.
Puede notarse, también, que la correspondencia de las palabras pronunciadas con la forma exterior de la deidad y de las palabras no pronunciadas con la forma interior de la deidad, citada arriba, está en perfecto acuerdo con la formulación de Aitareya Brhmaöa I.27, donde, cuando se ha comprado el soma a los Gandharvas (tipos de Eros, armados con arcos y flechas, que son los guardianes de Soma, ab intra) al precio de la Palabra (vc, fem., llamada aquí «la Gran Desnuda» —La Diosa Desnuda— y representada en el rito por una novilla virgen) se prescribe que el recitativo tiene que hacerse en silencio (upö§u) hasta que ella ha sido redimida de ellos, es decir, mientras ella permanece «dentro».

En B¨hadraöyaka Upani·ad III.6, donde hay un diálogo sobre el Brahman, finalmente se alcanza la posición donde al preguntador se le dice que el Brahman es «una divinidad sobre la cual no pueden hacerse más preguntas», y a esto el preguntador «guarda silencio» (upararma). Esto está, por supuesto, en perfecto acuerdo con el empleo de la viaremotionis en los mismos textos, donde se dice que el Brahman es «No, No» (neti, neti ), y también con el texto tradicional citado por êaökara sobre Vednta Sètras III.2.17, donde Bhva, preguntado acerca de la naturaleza del Brahman, permanece silente (tè·ö´m), exclamando, solo cuando la pregunta se repite por tercera vez, «Yo te enseño, en verdad, pero tú no comprendes: este Brahman es silencio». Precisamente se asocia la misma significación a la negativa del Buddha a analizar el estado de nirvöa. [Cf. avadyam, «lo inefable», de lo cual los principios procedentes son liberados por la luz manifestada, ôg Veda Sa×hit, passim]. En Bhagavad G´t X.38, Krishna habla de sí mismo como «el silencio de los ocultos (mauna guhyöm) y la gnosis de los Gnósticos» (janaµ janavatm); donde mauna corresponde al familiar muni, «sabio silente». Esto no quiere decir, por supuesto, que Él no «hable» sino que su habla es simplemente la manifestación, y no una afección, del Silencio; como B¨hadraöyaka Upani·ad III.5 nos recuerda también, el estado supremo es el que transciende la distinción entre el habla y el silencio —«Independiente del hablar y del silencio (amaunaµ ca maunaµ nirvidya), entonces, ciertamente, es un Brhman». Cuando se pregunta además, «¿Con qué medios uno deviene así un Brhman?» se dice al preguntador, «Con esos medios con los que uno deviene un Brhman», lo cual equivale a decir, por una vía que puede encontrarse pero que no puede trazarse. El secreto de la iniciación permanece inviolable por su naturaleza misma; no puede ser traicionado debido a que no puede ser expresado —es inexplicable (aniruktam), pero lo inexplicable es todo, al mismo tiempo todo lo que puede y todo lo que no puede ser expresado.
Se verá por las citas de arriba que los textos Brhmaöa, y los ritos a los que se refieren, son no solo absolutamente auto-consistentes sino que están en completo acuerdo con los valores implícitos en el texto de ôg Veda Sa×hit II.43.3; ciertamente, las explicaciones son de validez universal y podrían aplicarse tanto a las Orationes Secretae de la Misa cristiana (que es también un sacrificio) como a la repetición inarticulada de las fórmulas de Yajus[7] indias. La consistencia aporta al mismo tiempo una excelente ilustración del principio general de que lo que se encuentra en los Brhmaöas y Upani·ads no representa nada nuevo en principio sino solo una expansión de lo que se toma por establecido y por más «eminentemente» enunciado en los textos litúrgicos «más antiguos». Aquellos que asumen que en los Brhmaöas y Upani·ads se enseñan «doctrinas enteramente nuevas» están poniendo simplemente dificultades innecesarias en la vía de su propia comprensión de los Saµhits.
Será ventajoso considerar también la derivación y la forma de la palabra tè·ö´m. Esta forma indeclinable, generalmente adverbial («silentemente»), pero que a veces ha de traducirse adjetivamente, o como un nombre, es realmente el acusativo de un supuestamente perdido tu·öa, fem. tu·ö´, correspondiente en significado al griego F4(Z, y derivado de la Ö tu·, que significa estar satisfecho, contentado y en reposo, en el sentido en que la moción viene a reposar en la obtención de su objeto, y ciertamente como el habla viene a reposar en el silencio cuando ha sido dicho todo lo que puede ser dicho. La palabra tè·ö´m aparece como un acusativo real (W. Caland, «tè·ö´m es igual a vcaµyamaú») —pues hablar de «contemplar silentemente» implicaría una tautología— en Pacaviקa Brhmaöa VII.6.1, donde Prajpati, deseando proceder del estado de unidad al estado de multiplicidad (bahu sym), se expresó a sí mismo con las palabras «Nazca yo» (prajyeya), y «habiendo contemplado por el intelecto el Silencio» (tè·ö´m manas dhyyat ), con ello «vio» (d´dh´t ) que el Germen (garbham, a saber, Agni o Indra, que como el B¨hat deviene el «hijo primogénito») yacía oculto dentro de sí mismo (antarhitam), y así se propuso hacerlo nacer por medio de la Palabra (vc). [Cf. Taittir´ya Sa×hit II.5.11.5, yad-dhi manas dhyyati, donde yad es equivalente a «palabra in-hablada», «concepto in-pronunciado»]. Tè·ö´m manas dhyyat corresponde entonces al más usual manas vcam akrata (ôg VedaSa×hit X.71.2) o manasiv vcaµ mithunaµ samabhavat (êatapatha Brhmaöa VI.1.2.9), con referencia al «acto de fecundación latente en la eternidad», pues así[8] «Él (Prajpati) devino preñado (garbhin)[9] y expresó (as¨jata) los Múltiples Ángeles». El nacimiento del Hijo es, hablando estrictamente, no solo una concepción desde los principios conjuntos, en el sentido de operación vital, sino al mismo tiempo una concepción intelectualmente, per verbum inintellectu conceptum, que corresponde a la designación del Germen (garbham, es decir, Hiraöyagarbha) como un concepto (d´dhitim) en este sentido, ôg Veda Sa×hit III.31.1.
El Pacaviµ§a Brahmaöa, citado arriba, prosigue explicando, con referencia a la intención de «dar nacimiento por medio de la Palabra» (vc prajanay ), que Prajpati «liberó la Palabra[10] (vcaµ vyas¨jata, en otras palabras, efectuó la separación del Cielo y la Tierra), y Ella descendió como Rathantara (vg rathantaram avapadyata, donde avapad es literalmente “bajar”)…y de aquí nació el B¨hat… que había yacido tan prolongadamente dentro» (jyog antar abhèt ); cf. ôg Veda Sa×hit X.124.1, «Tú has yacido muy prolongadamente en la vasta obscuridad» (jyog eva d´rghaµ tama§ayi·Êhú)[11]. Es decir que Aditi, la Magna Mater, la Noche, deviene Aditi, la Madre Tierra, y la Aurora, que ha de ser representada en el ritual por el altar (vedi ) que es el lugar de nacimiento (yoni ) de Agni: así pues, se hace distinción entre la Palabra que «era con Dios y era Dios» y la Palabra como Madre Tierra, o, en otras palabras, entre «María espiritual» y «María en la carne»[12]. Pues, como sabemos por Taittir´ya Sa×hit III.1.7 y Jaimin´ya Upani·ad BrhmaöaI.145-146, el B¨hat (el Padre hecho nacer) corresponde al Cielo[13], al futuro (bhavi·yat ), a lo ilimitado (aparimitam) y a la despiración (apna); la Rathantara (la naturaleza separada del Padre) corresponde a la Tierra, al pasado (bhètt ), a lo limitado (parimitam) y a la espiración (pröa)[14]. Las mismas asunciones se encuentran en Jaimin´ya Upani·adBrhmaöa I.53 sig., donde el Sman y la ôc sustituyen al B¨hat y a la Rathantara: el Sman (masc.) representa el intelecto (manas) y la despiración (apna), y la ôc (fem.) representa la Palabra (vc) y la espiración (pröa). El Sman es también inseipso «a la vez ella (s ) y él (ama)», y es en tanto que un único poder luminoso (virj )[15] como los principios conjuntos generan el Sol y, entonces, inmediatamente se separan uno de otro, y esta división de esencia y naturaleza, del Cielo y la Tierra, o del Día y la Noche es la condición inevitable de toda manifestación; invariablemente, es la venida de la luz la que separa en el tiempo a los Padres que están unidos en la eternidad. Ahora bien, el sman siempre hace referencia a la música, y la ¨c a la expresión articulada de las encantaciones (¨c, mantra, brahma), de modo que, cuando se cantan las palabras con música medida, esto representa un análisis y naturación de una música celestial que en sí misma es una, e inaudible para los oídos humanos[16]. Por consiguiente, podemos decir que el nombre de «Gran Liturgia» (b¨had ukthaú, donde ukthaú es de vc, «hablar»), aplicado a Agni, por ejemplo, en ôg Veda Sa×hit V.19.3, representa al Hijo en tanto que una Palabra hablada, y Logos manifestado[17]; y de la misma manera, Indra es «la encantación más excelente» (jye·Êha§ ca mantraú, ôg Veda Sa×hit X.50.4).

La Palabra hablada es una armonía. En Kausitak´ Brhmaöa XVIII.2 y XXIV.1, «Prajpati es aquel cuyo nombre no se menciona[18]; esto es el símbolo de Prajpati… “Audible”, en “Canta audiblemente, oh tú de vasta brillantez” (Agni), es un símbolo del B¨hat». En êatapatha Brhmaöa VI.1.1.15, el Júbilo triunfante de la Palabra hablada se describe como sigue: «Ella (la Tierra, bhèmi, que es p¨thiv´, “extendida”), sintiéndose enteramente completa (sarv k¨tsn ), cantó (agyat); y debido a que ella “cantó”, por ello es Gyatr´. Ellos dicen también que “ciertamente fue Agni sobre su espalda (de ella) (p¨·Êhe)[19] quien, sintiéndose enteramente completo, cantó; y en tanto que cantó, por ello es Gyatra”. Y de aquí que quienquiera que se siente enteramente completo, canta o se deleita en el canto».
Hemos tratado así brevemente la natividad divina desde ciertos puntos de vista para sacar las correspondencias de las referencias védicas y gnósticas al Silencio. En ambas tradiciones, los poderes integrales y auténticos, sobre cada nivel de referencia, son sicigias de principios conjuntos, macho y hembra; resumiendo la doctrina gnóstica de los Eones (védico am¨tsaú = devú) podemos decir que ab intra e informalmente estos son «Abismo» y «Silencio», y ab extra, formalmente, o Sophia, «Intelecto» y «Sabiduría», etc. En lo que son formas del cristianismo realmente más académicas que «ortodoxas», los dos aspectos de la Voz, dentro y fuera, son los de «esa naturaleza por la cual el Padre engendra» y «esa naturaleza que recede de la semejanza de Dios, y sin embargo retiene una cierta semejanza con el ser divino» (Summa Theologica I.41.5C y I.14.11 ad 3), las Theotokoi eterna y temporal, respectivamente.
Para concluir, repitamos que la Identidad Suprema no es ni meramente silente ni meramente vocal, sino, literalmente, un no-qué, que es al mismo tiempo indefinible y parcialmente definido, una Palabra inhablada y una Palabra hablada.
Manas *
En las palabras de êatapatha Brhmaöa X.5.3.3, Agni debe ser «establecido intelectualmente y edificado intelectualmente» (manasaivdh´yanta manasc´yanta).
«Establecido intelectualmente y edificado intelectualmente»: pues en tanto que Agni mismo «cumple un sacrificio intelectual» (manas yajati, ôg Veda Sa×hit I.77.2), es evidente que el que quiere alcanzar-Le como de igual a igual debe haber hecho lo mismo, sin lo cual sería imposible una verdadera «Imitación de Agni». Manas en los Saµhits y Brhmaöas, y a veces en las Upani·ads, es el Intelecto Puro o el Intelecto Posible, a la vez un nombre de Dios y eso en nosotros por lo cual Él puede ser aprehendido. Así ôg Veda Sa×hit I.139.2, «Nosotros hemos contemplado al Áureo con estos ojos nuestros de contemplación y de intelecto» (apa§yma hiraöyaµ dh´bhi§ cana manas svebhir ak·ibhiú); ôgVeda Sa×hit I.145.2, «Lo que Él [Agni], contemplativo, por así decir, ha aprehendido con Su propio intelecto» (svenevadh´ro manas yad agrabh´t ); ôg Veda Sa×hit VI.9.5, «El Intelecto es el más veloz de los pájaros» (mano javi·Êhaµpatayatsu antas); ôg Veda Sa×hit VIII.100.8, «El Águila viene con la rapidez del intelecto» (mano jav ayamna… suparöaú; cf. Manojavas como un nombre de Agni, Jaimin´ya Brhmaöa I.50); ôg Veda Sa×hit X.11.1, «El conocimiento de Varuöa de todas las cosas es según Su especulación» (vi§vaµ sa veda varuöo yath dhiy ); ôg VedaSa×hit X.181.3, «Con una especulación intelectual, ellos encontraron la senda hacia Dios» (avindan manas d´dhyn… devaynam); Taittir´ya Sa×hit II.5.11.5, «El Intelecto es virtualmente Prajpati» (mana iva hi prajpatiú); êatapathaBrhmaöa X.5.3.1-4, donde el Intelecto (manas) se identifica con «Eso que era, en el comienzo, ni No Ser ni Ser» (ôgVeda Sa×hit X.129.1), y este Intelecto emana la Palabra (vcam as¨jata), una función asignada usualmente a Prajpati; B¨hadraöyaka Upani·ad I.5.7, «El Padre es el Intelecto (manas); la Madre, la Palabra (vc); el Hijo, el Espíritu o Vida (pröa)», en concordancia con la formulación usual, según la cual el Intelecto y la Palabra, el Cielo y la Tierra, como el Conocedor y lo Conocido, son los padres universales del universo conceptual[20]; y KaÊha Upani·ad IV.11, «Él es alcanzable intelectualmente» (manasaivedam ptavyam).

Por otra parte, nos encontramos con expresiones tales como pkena manas, (ôg Veda Sa×hit VII.104.8 y X.114.4), que implica la distinción entre un Intelecto «maduro» y un Intelecto «inmaduro»; y con textos tan característicos como Kena Upani·ad I.3, «Allí el intelecto no llega» (na tatra… gacchati manaú), y Maitri Upani·ad VI.34, «El Intelecto debe ser detenido en el corazón» (mano niroddhavyaµ h¨di ); e igualmente, siempre que se habla de la Persona transcendental como «de-mentada (amanas, amnasaú)[21], y generalmente en el budismo, el Intelecto (manas) es la Razón o el Intelecto Práctico —ese Intelecto que, en Maitri Upani·ad VI.30, se describe, no como la sede de la ciencia, sino de la opinión y de todos los pros y contras, entrando en uso ahora el término buddhi, como una designación de la Razón especulativa, en tanto que distinta de la Razón empírica y dialéctica.
Estas contradicciones aparentes se resuelven completamente en Maitri Upani·ad VI.34, donde «El Intelecto es para los hombres un medio de esclavitud o liberación (kraöaµ bandha-mok·ayoú)» según pueda ser el caso —«de esclavitud si se apega a los objetos de percepción (vi·ayasaögi ), y de liberación si no se dirige hacia estos objetos (nirvi·ayam)», es decir, si el pensamiento, la única base de la rueda del mundo (cittaµ eva hi saµsram), «es llevado a reposar en su propia fuente (cittaµ svayonv [22] upa§myate) por un cese de la fluctuación (v¨ttik·ayt )». «Se dice que el Intelecto es doble, Puro e Impuro» (mano hi dvividhaµ, §uddhaµ c§uddhaµ ca)[23] —impuro cuando hay correlación con el deseo (kmasamparkt ), puro por la remoción del deseo; y cuando el intelecto, una vez que han sido substraídas la sentimentalidad y la distracción, ha sido llevado a una quietud completa[24], cuando uno alcanza la de-mentación, eso es el último paso (layavik·eparahitaµ manaú k¨tv suni§calam, yad yty aman´bhvaµ tad tat paramaµ padam), es decir, la Gnosis y la Liberación; todo lo demás es solo un cuento de nudos (etaj jnaµ ca mosk·aµ ca, §e·nye granthavistarú)[25].
Los pasajes citados, y todo el contexto, muestran que por aman´bhva, «dementación», no se entiende nada tan crudo como una aniquilación literal del intelecto, sino más bien que el fin último se ha alcanzado cuando el intelecto ya no intelige, es decir, cuando ya no hay ninguna distinción entre el Conocedor y lo Conocido o entre el Conocimiento y el Ser, sino solamente un Conocimiento como Ser y un Ser como Conocimiento; cuando, como lo expresa nuestro texto, «el Pensamiento y el Ser son consubstanciales» (yat cittas tanmayo bhavati ). B¨hadraöyaka Upani·ad IV.3.30 afirma similarmente, «Aunque él no conoce, sin embargo conoce; no conoce pero no hay ninguna pérdida en la parte del conocedor, puesto que él es indestructible; ello se debe a que no hay ninguna segunda cosa, otra que sí mismo y distinta de sí mismo, que él pueda conocer»[26]. O también, como lo expresa Santo Tomás de Aquino, «Cuando el Intelecto alcanza la forma de la Verdad, no piensa, sino que contempla perfectamente la Verdad[27]… lo cual significa identidad completa, a causa de que en Dios el Intelecto y la cosa comprendida son enteramente lo mismo… Dios tiene, de Sí mismo, solo conocimiento especulativo… Dios no comprende las cosas por una idea existente fuera de Sí mismo… una idea en Dios es idéntica con Su esencia» (Summa Theologica I.34.1 ad 2 et 3, I.14.16, y I.15.1).
Refiriéndonos de nuevo a yat cittas tanmayo bhavati, citado arriba: el verso completo dice, «La rueda del mundo es meramente Pensamiento (cittam eva hi saµsram), trabaja entonces para limpiarlo (§odhayet ); como es el Pensamiento, tal es el modo del Ser (yat cittas tanmayo bhavati ); este es el Misterio Eterno (guhyaµ… santanam)»[28]. Evidentemente aquí se significa mucho más que el «poder del Pensamiento para forjar el carácter del Pensamiento» (Hume), pues todo el contexto apunta a un plano de referencia donde «el Pensamiento no piensa» y a la obtención de una meta incaracterizada[29]; no se trata de una salvación por el mérito, sino solo de una liberación por la gnosis. Tampoco podíamos esperar que la expresión «Secreto Eterno» se aplicara a algo tan evidente como el «poder del Pensamiento para forjar el carácter». Además, de este poder para forjar el carácter se trata explícitamente en B¨hadraöyaka Upani·ad IV.4.5, donde toda la referencia es al plano de la conducta; así, «Como uno actúa, como es el hábito de uno, tal es su ser (yathkr´ yathcr´ tath bhavati )… Como uno quiere (kmo bhavati ), así es su intención (kraturbhavati ); como es su intención, así hace; y como son sus obras, tal es la meta que alcanza». En nuestro texto, MaitriUpani·ad VI.34, la referencia es igualmente al plano de la conducta, o de la vida activa, mientras el Pensamiento no ha sido limpiado: ¿pero cuál es la referencia cuando el Pensamiento ha sido limpiado? Sabemos que esto significa limpiado del concepto de «Yo y Mío», de «Yo como un Hacedor», y de todos los pares de opuestos, el Vicio y la Virtud incluidos; y, como se afirma específicamente en nuestro texto (mano hi… §uddham… kmo vivarjitam), de ese «querer» mismo que en B¨hadraöyaka Upani·ad IV.4.5 se encuentra que es la última base del «carácter»[30]. Yas cittas tanmayobhavati hace referencia, entonces, a un estado de ser donde el «carácter» ya no tiene ningún significado, y donde la «identidad del Pensamiento y del Ser» solo puede significar que la meta del Pensamiento ha sido alcanzada en una perfecta adaequatio rei et intellectus; pues el Pensador y el Pensamiento in divinis, en samdhi, son una única esencia perfectamente simple, «caracterizada» solo por la «mismidad» (samat; cf. Muö¶aka Upani·ad III.1.3, paraµ smyam) o la «perfecta simplicidad» (ekav¨tatva) y la paz (§anti ).
«Allí ni la vista, ni el habla, ni el intelecto pueden ir; nosotros no lo “conocemos” ni podemos analizarlo, de modo que seamos capaces de comunicarlo por la instrucción» (anu§i·yt, Kena Upani·ad I.3). La realización del estado correspondiente en el que el Intelecto no intelige, que en nuestro texto se llama «el Misterio Eterno», y en KaÊhaUpani·ad VI.10, «la Meta Suprema», y que «no puede enseñarse», es el «secreto» último de la iniciación. No debe suponerse que una mera descripción del «secreto», tal como puede encontrarse en la Escritura (§ruti ) o en la exégesis, basta para comunicar el secreto de la «de-mentación» (aman´bhva); ni que el secreto se haya comunicado nunca o que pueda ser comunicado nunca a un iniciado, o traicionado por alguien, o descubierto, por mucho saber que se tenga. Solo puede ser realizado por cada uno para sí mismo; todo lo que puede efectuarse con la iniciación es la comunicación de un impulso y un despertar de las potencialidades latentes; el trabajo lo debe hacer el iniciado mismo, a quien las palabras de nuestro texto, prayatnena §odhayet, son siempre aplicables, hasta que el fin mismo de la vía (adhvanaúpram) ha sido alcanzado.
Hacemos estas observaciones solo para recalcar que por mucho que pueda decirse de él, el secreto permanece inviolable, guardado por su propia incomunicabilidad esencial. Solo en este sentido, en Jaimin´ya Upani·ad BrhmaöaI.5.3, se dice que el Sol, la Verdad, «repele» (apasedhant´ ) al potencial «ganador más allá del Sol»[31] (ChndogyaUpani·ad II.10.5-6, Jaimin´ya Upani·ad Brhmaöa I.6.1), que debe «pasar» dentro del Inagotable (Muö¶aka Upani·adII.2.2, tad evksaraµ… viddhi )[32] por sus propios poderes, y, como en nuestro texto Maitri Upani·ad VI.34, «con esfuerzo» (prayatnena). No se trata de n2`<@H («celos») por parte de una deidad Olímpica o por parte de algún gurhumano. Las doctrinas esotéricas no se niegan a nadie para que no comprenda; por el contrario, y aunque las palabras de la escritura son inevitablemente «enigmáticas», la doctrina se comunica con toda la claridad posible, y corresponde a aquellos que tienen oídos para oír, oír efectivamente (ôg Veda Sa×hit X.71.6, San Marcos 4:11-12). No es por razones interesadas por lo que las palabras u otros símbolos, con los que se prefigura el secreto último, «no han de comunicarse excepto al que está en paz (pra§nta) y tiene devoción perfecta (yasya… par bhaktiú), y que es, además, el propio hijo de uno o un discípulo» (êvet§vatara Upani·ad VI.22-23) —y por consiguiente apto para la iniciación (d´k· )— sino, esencialmente, debido a que una comunicación tal sería inútil en el caso de un oyente incualificado, pues «¿cuál es la utilidad de los textos para el que no Le conoce?» (yas tan na veda kiµ¨c kari·yati, ôg Veda Sa×hit I.164.39 = êvet§vatara Upani·ad IV.8); y, accidentalmente, como una cuestión de «conveniencia» a causa de «aquellos que solo pueden acercarse a la Palabra en pecado» (ta ete vcam abhipadya ppay, ôg Veda Sa×hit X.71.9)[33].
Puesto que el «secreto» de lo que se entiende por «dementación» (aman´bhva) es inaccesible al «mero saber» (cf. paö¶itaµ manyamnú… mè¶haú[34], Muö¶aka Upani·ad I.2.8: cf. ç§vsya Upani·ad 9), también es inaccesible, por definición, a la «erudición», en el sentido moderno y filológico de la palabra, y desde este punto de vista debe confesarse que la mayor parte de nuestros «estudios védicos» no equivale a otra cosa que a un «vagar en la ignorancia por parte de ciegos guías de ciegos» (Muö¶aka Upani·ad I.2.8) y no, ciertamente, a una «comprensión» tal como la que implica el constantemente repetido ya evaµ vidvn de los textos, una comprensión que es una cuestión de experiencia, o nada en absoluto. Así pues, el saber erudito, como otros «medios» (upya), puede ser dispositivo «o a la esclavitud o a la liberación», y que esto es así es una proposición con la que incluso algunos críticos occidentales, de miras educativas modernas, están sinceramente de acuerdo[35]. El fin o el «valor» último depende, como es habitual, de la causa final; cuando el saber deviene un fin en sí mismo, una ciencia por la ciencia, entonces no equivale a otra cosa que a lo que San Bernardo llamaba una «vil curiosidad» (turpis curiositas). Pero si el saber se adquiere no por su propia causa, sino como un medio hacia un fin que le rebasa, y deviene así un «sacrificio de conocimiento… ofrecido a Mí» (jna-yajam… mad arpaöam, Bhagavad G´t IX.15, 27), entonces es conductivo al summum bonum considerado por todas las escrituras como el fin último del hombre.
Hemos sido conducidos a un examen de estos puntos, en conexión con dichos tan difíciles como «la mente debe ser detenida» (mano niroddhavyam) y «de-mentación» (aman´bhva), en parte por la aparición de expresiones tales como «secreto último» en el mismo contexto, y más particularmente para explicar cómo es que a pesar del prestigio de los métodos científicos modernos, y a pesar de su adopción general en las cátedras de enseñanza indias, queda todavía un cuerpo de opinión desconocido y por diferentes razones ampliamente inarticulado —pero muy lejos de ser insignificante— según el cual, aparte del campo limitado de la edición y de la publicación, los resultados obtenidos por la erudición védica moderna han sido fundamentalmente nulos, debido precisamente a que, en casi todos estos estudios, el corazón del tema ha sido eludido, ya sea porque la «doctrina que escapa debajo del velo de los versos extraños» (Dante, Inferno, IX.61), la «pintura que no está en los colores» (Laökvatra Sètra, II.117-118), ha excedido las capacidades del erudito o del traductor o ya sea porque, lo que equivale a lo mismo, no le ha interesado.
Así pues, al insistir en la necesidad de la «Fe» (§raddh ), toda la tradición védica (y la cristiana igualmente) no carece de razón. Asumimos la definición escolástica de Fides como un «consentimiento del intelecto a una proposición creíble, para la que no hay ninguna prueba empírica»[36]. Si uno no tiene tanta con-fianza en los textos como para creer que detrás de las palabras hay más de lo que puede decirse en palabras; si uno no está convencido, por la consistencia técnica de los versos, de que sus «autores» no podían haber hablado así sin poseer ellos mismos una comprensión clara y una experiencia efectiva de lo que estaban hablando; si uno no confa tanto en los textos como para darse cuenta de que no están meramente construidos, en el sentido literario, sino que son, hablando estrictamente, «in-formados», ¿cómo puede uno pretender haber aprehendido o aspirar a aprehender su verdadera intención, la vera sentenzia de Dante? Como lo expresan tan a menudo los textos budistas, la preocupación del nominalista por las superficies estéticas, y el descuido de su contenido, solo puede compararse al caso del hombre que, cuando se señala la luna, no ve nada más que el dedo que apunta; nos referimos a la condición que un escritor europeo moderno ha diagnosticado tan acertadamente como de «miopía intelectual».
Los términos de la Escritura y el Ritual son simbólicos (prat´kavat ); y adelantar esta proposición autoe-vidente es decir que el símbolo no es su propio significado, sino significante de su referente[37]. Bajo estas circunstancias, ¿no sería una contradicción en los términos, para el que se atreve a decir que «un conocimiento que no es empírico carece de significado para nosotros», pretender haber comprendido los textos, por muy enciclopédico que su conocimiento deellos pueda ser? ¿No debe reconocerse un elemento de perversidad en el que se atreve a estigmatizar los Brhmaöascomo «pueriles, áridos e inanes», y que, no obstante, se pone a la tarea de estudiar o traducir tales obras?[38] Bajo tales condiciones, ¿qué otros resultados podrían haberse esperado, sino los que se han obtenido efectivamente? Para tomar solo un ejemplo: toda la doctrina de la «reencarnación», y la supuesta «historia» de la doctrina, se han distorsionado tanto, por medio de una interpretación literal de los términos simbólicos, como para justificar la designación de «pueril» de la doctrina así presentada, de la misma manera que los resultados del estudio de la mitología india, por los métodos estadísticos, bien pueden describirse como «áridos e inanes».No querríamos que se supusiera que las observaciones precedentes están dirigidas contra los eruditos occidentales como tales o personalmente. Los defectos de la erudición india moderna son del mismo tipo, y no menos manifiestos. La reciente adopción de los puntos de vista naturalista y nominalista por algunos eruditos indios ha conducido, por ejemplo, a absurdidades tales como la creencia de que los «vehículos del cielo» (vimna, etc.) de los textos antiguos eran de hecho aeroplanos; estamos señalando meramente que tales absurdidades no son mayores, sino del mismo tipo, que las de los eruditos occidentales que han supuesto que en el rescate védico de Bhujyu del «mar» no ha de verse más que la vaga reminiscencia de la aventura de algún hombre que, en algún tiempo, cayó al mar salado y fue debidamente rescatado; o que las de quienes argumentan que ôgVedaSa×hit V.46.1 no representa más que el caso del vasallo real que sigue a su jefe sin importar lo que acontezca —puesto que no reconocen que los versos de este tipo, lejos de ser anecdóticos, son ecuaciones o formas generales de las que los eventos como tales, ya sean pasados o presentes, solo pueden considerarse como casos especiales. Nuestro único propósito ha sido mostrar que hacer de los estudios védicos nada más que «una indagación en la conducta humana» (para citar la frase atribuida a Sócrates) presupone una completa incomprensión de los textos mismos; y en el caso presente, que aquellos que se proponen investigar términos tales como manas, desde este punto de vista enteramente humano y exclusivamente humanista, deben ser necesariamente incapaces de distinguir entre «dementación» y «demencia», «inconocimiento» e «ignorancia». Mantenemos, por consiguiente, que es una condición indispensable de la verdadera erudición «creer para comprender» (credeutintelligas), y «comprender para creer» (intelligeutcredas); no, ciertamente, como actos de la voluntad y del intelecto distintos y consecutivos, sino como la actividad única de ambos. Ciertamente, ha llegado el tiempo en que debemos considerar, no meramente, como hasta aquí, los significados de los términos particulares, sino en que debemos reconsiderar también todo nuestro método de aproximación a los problemas implicados. Nos aventuramos a proponer que es precisamente el divorcio del intelecto y la voluntad, en el supuesto interés de la objetividad, el que explica principalmente la relativa inconsistencia de la aproximación moderna.
[1] René Guénon, «Organizaciones iniciáticas y sociedades secretas», «Del Secreto iniciático» y «Mitos, misterios y símbolos».
[2] «Lo Infinito (aditiú) es Madre, Sire, e Hijo, todo lo que ha nacido y el principio del nacimiento, etc.» (ôg Veda Sa×hit I.89.10); «Nada cambia en el inmutable Infinito (ananta) por la emanación o la reabsorción de los mundos» (Bhskara, B´jagaöita [Benarés, 1927], lo cual repite el pensamiento de Atharva Veda Sa×hit X.8.29 y B¨hadraöyaka Upani·ad V.1, de que «Aunque se tome el plenum (pèrnam) del plenum, el plenum permanece»). La inclusión de lo finito en lo infinito se formula expresamente en Aitareya îraöyaka II.3.8, «Uno es el Brahman, el ego (aham) está dentro de él».
Sobre la relación de la unidad y la multiplicidad ver Coomaraswamy, «El Ejemplarismo Védico».
[3] Las «distintas operaciones» (vivrata), interior y exterior (tira o guhya, y vis), de la Identidad Suprema se representan por muchos otros pares, por ejemplo, orden y desorden (cosmos y caos), vida y muerte, luz y obscuridad, visión y ceguera, vigilia y sueño, potencia e impotencia, moción y reposo, tiempo y eternidad, etc. Puede observarse que todos los términos negativos representan privaciones o males si se consideran empíricamente, pero ausencia de limitación y bien, cuando se consideran analógicamente —puesto que el concepto negativo incluye al positivo, como la causa incluye el efecto. [Esto se ilustra además por las dos naturalezas, niruktnirukta, mortal e inmortal, como Mitrvaruöau en ôg VedaSa×hit I.164.38, los dos Brahman en B¨hadraöyaka Upani·ad II.3.1, y Prajpati en êatapatha Brhmaöa X.1.3.2.]
[4] Cf. ôg Veda Sa×hit X.27.1, «Más allá de lo que se oye aquí hay otro sonido» (§rava id ena paro anyad asti ); ôg Veda Sa×hit I.164.10, «En la espalda de aquel Cielo los dioses encantan una palabra omnisciente sin efecto emisivo» (mantrayante… vi§vavidaµ vcam avi§vaminvam); Jaimin´ya Upani·ad Brhmaöa III.7-9, donde el iniciado (d´k·itaú, considerado como uno muerto al mundo) se dice que pronuncia una palabra «no humana» (amnu·iµ vacam) o «brahma-dictum» (brahmavdyam). Nada sino un eco de la Palabra verdadera puede ser oído o comprendido por oídos humanos.
[5] Aitareya îraöyaka II.3.7, «Por medio de la forma de Aquel Uno, uno tiene ser en este mundo» (amuno rèpeöãmaµ lokam bhavati ); la inversa, «por medio de esta forma (humana) uno renace enteramente en aquel mundo» se afirma aquí, y también en Aitareya îraöyaka II.3.2 donde una «persona» (puru·a) se distingue del animal (pasu) en que «por lo mortal busca lo inmortal, es decir, su perfección». Por ejemplo, en AitareyaBrhmaöa VII.31, citado arriba, es por medio de los brotes del nyagrodha como el representante del poder temporal participa de somametafísicamente (parok·eöa). Esta doctrina de «transubstanciación» se enuncia similarmente en êatapatha Brhmaöa XII.7.3.11, «Por la fe hace que el [licor] de sur sea soma», cf. êatapatha Brhmaöa XII.8.1.5 y XII.8.2.2. Ver también Coomaraswamy, «Ángel y Titán: Un Ensayo sobre la Ontología Védica», nota 12.
[6] De aquí Manas Dev´, la designación bengalí moderna de la Diosa Serpiente.
[7] Puede agregarse que, si bien desde un punto de vista religioso, el silencio y el ayuno, y otros actos de abstención, son actos de penitencia, desde un punto de vista metafísico su significación no tiene ya nada que ver con la mera mejora del individuo como tal sino con la realización de condiciones supra-individuales. La vida contemplativa como tal es superior a la vida activa como tal. Sin embargo, de ello no se sigue que el estado del Comprehensor, o incluso el del Viajero, sean un estado de total inacción; esto sería una imitación imperfecta de la Identidad Suprema, donde el reposo eterno y el trabajo eterno son uno y lo mismo. Solo hay una imitación adecuada cuando la inacción y la acción se identifican, según se entiende en la Bhagavad G´t y el wu wei taoísta; la acción no implica limitación cuando ya no está determinada por las necesidades u obligada por los fines que se han de alcanzar, sino que deviene una simple manifestación. En este caso, por ejemplo, el habla no excluye, sino que más bien representa, al silencio [«Es justamente por el sonido como el no-sonido se revela», Maitri Upani·ad VI.22]; y es justamente de este modo como un mito, u otro símbolo adecuado, aunque es efectivamente una «expresión», permanece esencialmente un «misterio». De la misma manera, toda función natural, cuando se refiere al principio que representa, puede decirse propiamente que se ha hecho renuncia de ella, aún cuando sea cumplida.
[8] «Así», es decir, como lo expresa San Agustín: habiéndose así «hecho a Sí mismo una madre de quien nacer» (Epiphanius contra quinque haereses, 5). [Para Fuente y Silencio, ver A Coptic Gnostic Treatise Contained in the Codex Brucianus Ms. 96, tr. Charlotte Baynes (Cambridge, 1933), XII.10 (p. 48).]
[9] Cf. Epiphanius contra quinque haereses XXXIV.4, «El Padre estaba a la obra», y en el folklore, la «couvade» [incubación].
[10] Es de interés notar el ritual paralelo en êatapatha Brhmaöa IV.6.9.23-24 donde, después de sentarse sin hablar (vcaµyamaú), los sacrificadores han de «liberar su habla» (vcaµ vis¨jetan) según sus deseos, por ejemplo, «Seamos abundantemente dotados de progenie». [Nótese tè·ö´m §ansaµ tira iva vai retµsi vikryante, Aitareya Brhmaöa II.39; cf. especialmente Jaimin´ya Upani·ad Brhmaöa III.16].
[11] D´rghatamas, «Vasta Obscuridad», uno de los «profetas» (¨·´ ) ciegos del ôg Veda, es, en consecuencia, la designación de una forma oculta, ab intra, de Agni, cuya relación con su hermano menor D´rgha§ravas, «Lejano Lamento», es como la de Varuöa con su hermano menor Mitra o Agni, o, en otras palabras, como la de Muerte (m¨tyu) con Vida (yus). De D´gha§ravas se dice también que había «estado largamente bajo restricción y falta de alimento» (jyog aparuddhoÕ §aynaú, Pacaviקa Brhmaöa XV.3.25), y todas estas expresiones corresponden a lo que se dice de V¨tra en ôg Veda Sa×hit I.32.10, a saber, que «el enemigo de Indra yace en la vasta obscuridad (d´rgham tama a§ayat ) bajo las Aguas»; el aspecto ab intra de la deidad es el del Dragón o Serpiente (v¨tra, ahi ), la procesión de Prajpati es un «deslizarse fuera de la obscuridad ciega» (andhe tamasi prsarpat, Pacaviקa Brhmaöa XVI.1.1), y la de las Serpientes generalmente un «reptar fuera» (ati sarpana), con lo cual devienen los Soles (Pacaviקa Brhmaöa XXV.15.4). Sobre esta procesión serpentina ver Coomaraswamy, «Ángel y Titán», 1935. La procesión de D´rghatamas requiere un tratamiento más largo.
[12] Representado de otro modo míticamente como el rapto de la Palabra (ôg Veda Sa×hit I.130.9, donde Indra «roba la Palabra», vcam… mu·yati ), o como un análisis de la Palabra (ôg Veda Sa×hit VII.103.6, X.71.3 y 125.3), o también como una medición o nacimiento de My a partir de My (Atharva Veda Sa×hit VIII.9.5, « My nació de My», seguido por el Lalita Vistara XXVII.12, «En tanto que su semejanza, es decir, la de la madre del Buddha, fue modelada según la de My, ella fue llamada My»).
[13] Agni, aunque es el Hijo, es el Padre mismo renacido, e inmediatamente asciende; además, «Agni es encendido por Agni» (ôg Veda Sa×hitI.12.6). Por consiguiente, puede decirse de él, no solo que «Siendo el Padre, devino el Hijo» (Atharva Veda Sa×hit XIX.53.4) y que Él es a la vez «el Padre de los dioses y su Hijo» (ôg Veda Sa×hit I.69.1, ver êatapatha Brhmaöa VI.1.2.26), sino también que «Él que hasta aquí era su propio Hijo, deviene ahora su propio Padre» (êatapatha Brhmaöa II.3.3.5), que él es «padre de su Padre» (ôg Veda Sa×hit VI.16.35), a la vez el Hijo y el Hermano de Varuöa (ôg Veda Sa×hit IV.1.2 y X.51.6), e «Hijo de sí mismo» (tanènapat, passim) —esta última expresión corresponde exactamente al «ØJ@(g<0H gnóstico. Es fácil ver, entonces, como Agni, aunque un Hijo de nacimiento ctónico, en su identidad con el Sol, puede ser considerado también como el Amante de la Madre Tierra; y que la sicigia Agni-P¨thiv´ es entonces un aspecto de los padres Cielo y Tierra, Savit¨-Svit¨´, y más remotamente Mitrvaruöau (Gopatha Brhmaöa I.32 y Jaimin´ya Upani·ad Brhmaöa IV.27, etc.).
[14] Cf. en Aitareya îraöyaka II.3.6 la distinción entre espíritu (pröa) y cuerpo (§ar´ra), de los cuales el primero está oculto (tira) y el segundo es evidente (vis), como «a» inherente y «a» expresada: êatapatha Brhmaöa X.4.3.9, «Nadie deviene sin muerte por medio del cuerpo sino, ya sea por la gnosis o ya sea por las obras, solo después de abandonar el cuerpo».
[15] Virj, de quien todas las cosas «maman» su virtud o carácter específico, es comúnmente una designación de la Magna Mater pero, aún cuando se considera así, es una sicigia —«¿Quién conoce su dualidad progenitiva [de ella]?» Atharva Veda Sa×hit VIII.9.10. Los términos virj y aditi, aunque ambos usualmente femeninos, pueden tener también un sentido masculino con referencia similar al primer principio. Ciertamente, mantener que todo poder creativo, considerado en su aspecto creativo, puede definirse como exclusivamente «macho» o exclusivamente «hembra» implica una contradicción en los términos, pues toda creación es una co-gnición y con-cepción; incluso en el cristianismo, la generación del Hijo es «una operación vital de un principio conjunto» (a principio conjuncto, Summa Theologica I.27.2), es decir, un principio que es a la vez una esencia y una naturaleza —«Esa naturaleza por la que el Padre engendra». Solo cuando se comprende, de una vez por todas, que el poder creativo, sobre cualquier nivel de referencia —por ejemplo, ya sea como Dios o ya sea como Hombre— es siempre una unidad de principios conjuntos, es decir, una sicigia y mithunatva, puede verse la propiedad de expresiones tales como «Él (Agni) nació de la matriz del Titán (asurasya jaÊhart ajyata)», ôg Veda Sa×hit III.29.14; «Mitra derrama la semilla en Varuöa (retaú varuöo sicati )», Pacaviקa Brhmaöa XXV.10.10; «Mi matriz es el Gran Brahman, en donde yo deposito el Germen», Bhagavad G´t XIV.3, y muchas referencias similares a la maternidad de una deidad a la que se hace referencia por nombres gramaticalmente masculinos o neutros.
[16] De la misma manera que en Plotino, Enadas I.6.3, «Las armonías inoídas en el sonido crean las armonías que nosotros oímos y despiertan el alma a la esencia única en otra naturaleza»; y V.9.11, «Una representación terrenal de la música que hay en el ritmo (= sánscrito chandösi ) del mundo ideal». Es precisamente en este sentido como la música ritual, al igual que toda otra parte del Sacrificio, es una imitación de «lo que fue hecho por las Divinidades en el comienzo» (êatapatha Brhmaöa VII.2.1.4 y passim), lo cual es no menos válido para la Misa o Sacrificio cristiano.
Puede observarse que en la operación de los principios conjuntos nosotros concebimos necesariamente a uno como activo, al otro como pasivo y decimos que uno es el agente y el otro el medio, o que uno da y el otro recibe. El aparente conflicto con la doctrina cristiana, que niega un «poder pasivo» en Dios (Summa Theologica I.41.4 ad 2), es irreal. Santo Tomás mismo destaca que «en toda generación hay un principio activo y un principio pasivo» (Summa Theologica I.98.2C). El hecho es que una distinción de este tipo está determinada por la necesidad de hablar en términos de tiempo y espacio; mientras que in divinis la acción es inmediata, y no hay ninguna distinción real, sino solamente lógica entre agencia y medios. Savit¨ y Svit¨´ son ambos igualmente «matrices» (yon´, Jaimin´ya Upani·ad Brhmaöa IV.27). Si «Una de las perfecciones actúa (kart ), la otra gesta (¨ndhan)», ôg Veda Sa×hit III.31.2, y ambas son operaciones activas; ello no significa que «actuar» o «gestar» representen posibilidades que podrían haberse realizado o no, sino que se refiere meramente a la co-operación de los principios conjuntos, intención y poder. No hay ninguna distinción entre potencialidad y acto. Solo cuando la creación ha tenido lugar, y cuando los conceptos de tiempo y espacio están, por lo tanto, implicados, nosotros podemos considerar un puro atto como dividido de la potenza por la medida de todo el universo (Dante, Paradiso XXIX.31-36), el Cielo y la Tierra como «separados» (te vyadravatm, Jaimin´ya Upani·ad Brhmaöa I.54), o la «Naturaleza como recediendo de la semejanza de Dios» (Summa Theologica I.14.11). Esta separación (viyoga) es la ocasión del sufrimiento cósmico (trai§oka, el dolor de los Tres Mundos que una vez habían sido uno, Pacaviקa Brhmaöa VIII.1.9, loka-duúkha, Weltschmerz, KaÊha Upani·ad V.11), y no hay que sorprenderse de que «Cuando el par conjunto fue partido, los Devas se afligieron y dijeron “Cásense de nuevo”» (ôg Veda Sa×hit X.24.5); sin embargo, es solo «en el encuentro de las vías», «en el fin de los mundos», donde el Cielo y la Tierra «se abrazan» (Jaimin´ya Upani·ad Brhmaöa I.5, etc.), solo «en el corazón» donde el matrimonio de Indra e Indrn´ se consuma realmente (êatapatha Brhmaöa X.5.2.11), es decir, en un silencio y obscuridad que son lo mismo que esa «Noche que oculta la obscuridad del par conjunto» en ôg Veda Sa×hit I.123.7; el êatapatha Brhmaöa interpreta esta condición de cognición inconsciente (saµvit ), de beatitud perfecta (paramnanda), y de sueño (svapna) como un «entrar dentro de, o ser poseído por, lo que es verdaderamente propio de uno» (svpyaya) [cf. Muö¶aka Upani·ad II, ap´ti ].
[17] El Sacrificio es en su aspecto litrgico un «hacer nacer por medio de la Palabra»: uno «canta el Sman sobre una ôc», y esto es un acoplamiento procreativo (mithunam), idéntico al de Intelecto y Palabra (manas y vc), Sacrificio y Galardón (yaja, dak·in, es decir, Prajpati y Aurora), y literalmente una in-form-ación de la Naturaleza, «pues si no fuera por el Intelecto, la Palabra sería incoherente» (êatapatha BrhmaöaIII.2.4.11), mientras que ella es, de hecho, el «lugar del nacimiento del Orden». La Rathantara, por ejemplo, es un «medio de procreación» (pues prajananam, Pacaviקa Brhmaöa VII.7.16, corresponde a prajananam en tanto que «señora» vi§patn´, la «madre» de Agni en ôg Veda Sa×hitIII.29.1); Svitr´, en este sentido, se identifica con los metros [en poética] (chandösi ) y se llama la «Madre de los Vedas» (Gopatha Brhmaöa I.33 y 38), a los cuales «metros» se alude comúnmente como los medios de reintegración por excelencia (saµskaraöa, Aitareya Brhmaöa VI.27, êatapatha Brhmaöa VI.5.4.7, etc.); y, en su conjunción con Savit¨, presenta una analogía con la «Ecclesia Gnóstica» (la «Madre Iglesia») y la Gnosis, en tanto que constituye, junto con el Hombre (<2D@BTH = Prajpati, Agni, Manu), una sicigia. En conexión con esto, debe tenerse en cuenta, también, el estrecho parentesco de las palabras mtr, mt¨, y my, «metro», «madre» y «medios-mágicos» o «matriz»; pues m, «medir», y nir-m, «mensurar», se emplean constantemente no solo en el sentido de dar forma y definición, sino en el sentido estrechamente conexo de crear o de dar nacimiento, concretamente en ôg Veda Sa×hit III.38.3, III.53.15, X.5.3, X.125.8, Atharva Veda Sa×hit VIII.9.5, y en la expresión bien conocida de nirmöa-kya, donde denota precisamente el «cuerpo» asumido y efectivamente manifestado y nacido del Buddha.
Sacrificio y nacimiento son conceptos inseparables; ciertamente, el êatapatha Brhmaöa propone la hermeneia, «yaja, debido a que “yajayate”». El Sacrificio es divisivo, una «partición del pan»; el producto es articulado y articular. El Sacrificio es un despliegue, un hacer un tejido o tela de la Verdad (satyaµ tanavmah, êatapatha Brhmaöa IX.5.1.18), una metáfora empleada comúnmente en otras partes en conexión con la radiación de la luz efusiva, que forma la textura de los mundos. De la misma manera que el encendido de Agni es hacer perceptible y evidente una luz oculta, así la pronunciación de los cantos es hacer perceptible un principio de sonido silente. La Palabra hablada es una revelación del Silencio, que mide el rastro de lo que en sí mismo es inmensurable.
[18] [Prajpati escoge aniruktaµ smno… svargyam, la «(parte) indistinta del sman que pertenece al cielo», Jaimin´ya Upani·ad Brhmaöa I.52.6; cf. manas «silentemente», opuesto a vc, como en Jaimin´ya Upani·ad Brhmaöa I.58.6; ver êatapatha Brhmaöa IV.6.9.17 y la nota de Eggeling sobre manas stotra, también Jaimin´ya Upani·ad Brhmaöa I.40.4.]
[19] P¨·Êhe, es decir, (1º) con referencia al asentamiento de Agni sobre el altar de tierra (vedi ), que es su lugar de nacimiento (yoni ), y/o (2º) con referencia a que Agni sea soportado por el P¨·Êhastotra, himno cuya madre es la Gyatr´ con Prajpati, Pacaviקa Brhmaöa VII.8.8.
* [Este ensayo se publicó por primera vez en el A. C. Woolner Commemoration Volume, ed. Mohammad Shafi (Lahore, 1940).—ED.]
[20] Puesto que el intelecto (manas, buddhi ) y la voluntad (va§a, kma) son coincidentes in divinis = adhidevatam, la procesión divina es «conceptual» en ambos sentidos de la palabra; cf. êatapatha Brhmaöa VI.1.2.9, donde Prajpati manas iva vcaµ mithunaµ samabhavat, sa garbhyabhavat… as¨jata. Lo mismo es explícito en las expresiones escolásticas per verbum in intelectu conceptum y per artem et ex voluntate. No es necesario decir que las procesiones intelectual y artificial son la misma, puesto que la procesión o creación per artem = ta·Êaiva es esencialmente una operación intelectual; cf. ôg Veda Sa×hit I.20.2, vacoyuj tatak·u manas, y textos similares. En otras palabras, mientras la procesión de la Palabra (acto del Intelecto Divino) y la procesión del Espíritu (acto de la Voluntad Divina) aunque coincidentes, son, sin embargo, lógicamente distinguibles, la procesión de la Palabra y la procesión per artem no son solo coincidentes, sino lógicamente indistinguibles, y esto, ciertamente, es suficientemente evidente en la teoría cristiana, donde Cristo es llamado «el arte de Dios» (San Agustín, De trinitate VI.10).
[21] En B¨hadraöyaka Upani·ad III. 8.8, el ak·ara brahman es amanas; en Muö¶aka Upani·ad II.1.2, el Puru·a despirado no en una semejanza, es decir, para brahman, es amanú; en B¨hadraöyaka Upani·ad VI.2.15 = Chndogya Upani·ad IV.15.5, 6 y V.10.2, El que actúa como Guía en el devayna = brahmapatha más allá del Sol es, según diferentes lecturas, la Persona «de-mentada» o «suprahumana» (puru·oÕmnasaú o Õmnavaú). En tanto que aquellos que son conducidos así «nunca más retornan a este ciclo humano» (imaµ mnavam vartaµ nvartante), está claro que ambos comentadores indios, junto con Hume, que los sigue, están equivocados al leer B¨hadraöyaka Upani·ad VI.2.15 como puru·o mnavaú sin avagraha; la lectura debe ser aquí, de la misma manera que en los pasajes paralelos, puru·oÕmnavaú o Õmnasaú. Pues es obvio que solo la Persona Suprahumana puede ser quien guía en la senda suprahumana, Agni Vaidyuta entonces, en vez de Agni Vai§vnaraú; cf. el contraste entre «iluminación» y «concepto» —es decir, entre la visión inmediata y la formulación teológica— en Kena Upani·ad 29-30.
[22] Svayonau corresponde a svagocare en Laökvatra Sètra II.115, donde estando el intelecto «en su propia pradera, contempla todas las cosas a la vez, como si fuera en un espejo»; cf. Chuang-tzu, «La mente del sabio, llevada a la quietud, deviene el espejo del universo». Lo opuesto de svayonau y svagocare (= svastha) es vi·ayagocare en la expresión, «tan firmemente como el intelecto está atado a la pradera de los sentidos» (vi·aya-gocare, también en Maitri Upani·ad VI.34), puesto que vi·aya-gocara es, además, sinónimo de indriya-gocara en Bhagavad G´t XIII.5. D. T. Suzuki yerra totalmente cuando traduce Laökvatra Sètra II.115, sva-gocare, por «en sus propios campos de los sentidos»; el significado es realmente «en su propia pradera» —es decir, cuando no se dirige hacia los objetos de los sentidos. V¨tti-ksaya, como en Yoga Sètra, passim, es «cesación de las fluctuaciones del contenido de la mente».
[23] Como también, por supuesto, en la formulación budista donde la mente o bien está manchada por la ignorancia, o bien es como ella es en sí misma, «inmutable, aunque la causa de la mutación»; ver, por ejemplo, A§vagho·a, êraddhotpda (AvaghoshaÕs Discourse on the Awakening ofFaith in the Mahyna, tr. D. T. Suzuki, Chicago, 1900), p. 79. Cf. el concepto de la «mente doble», en Erwin Goodenough, By Light, Light (New Haven, 1935), p. 385.
[24] Cf. KaÊha Upani·ad VI.10, «A eso ellos lo llaman la meta suprema, cuando las cinco percepciones conjuntamente con la mente (manas) llegan a una quietud y el intelecto (buddhi ) no hace ninguna moción»; también Jacob Boehme, The Supersensual Life, p. 227, «Pero si tú puedes, hijo mío, cesar solo por un momento de todo tu pensamiento y voluntad, entonces oirás las indecibles palabras de Dios… Cuando permanezcas silente del pensamiento de sí mismo, y de la voluntad de sí mismo: cuando tu intelecto y tu voluntad estén los dos quietos… por encima… de los sentidos exteriores».
[25] Laya, de la raíz l´, «apegar, adherir», es aquí el acto de apegarse o adherirse a las cosas deseables y equivale a «pegajosidad» en el sentido de la lengua vernácula moderna; cf. asneha en B¨hadraöyaka Upani·ad III.8.8. Laya, por lo tanto, puede traducirse propiamente por «sentimentalidad» o por «materialismo», pues implica a la vez un prendamiento de lo que nos gusta y un culto de lo que nosotros conocemos como «hecho».
Grantha es «nudo» en el sentido psicológico de «complejo», esos nudos gordianos del corazón que se deben cortar antes de que la experiencia de la eternidad sea posible (Chndogya Upani·ad VII.26.2, KaÊha Upani·ad VI.15, Muö¶aka Upani·ad III.2.9).
[26] Ese «él», así na vijnti, es, entonces, un «Inconocimiento» que es realmente la perfección del conocimiento, y enteramente diferente de la «ignorancia» del agnóstico (avidvn). Podrían citarse paralelos cristianos sin fin. Ver la palabra de Erigena, «Dios no sabe lo que Él mismo es, debido a que Él no es ningún qué; y esta ignorancia sobrepasa todo conocimiento», y el significativo título del bien conocido libro anónimo, ABook of Contemplation the Which is Called the Cloud of Unknowing in the Which a Soul Is Oned with God.
Para un mayor análisis de lo que se entiende por la «inconsciencia» (asaµjna) post mortem y en el «sueño profundo», ver êatapatha BrhmaöaX.5.2.11-15 y B¨hadraöyaka Upani·ad II.1.19, II.4.12-14, y IV.5.13-15. Es una inconsciencia debido a que no es una consciencia de algo, lo cual sería imposible donde no hay ninguna dualidad, pero lejos de ser una ausencia o privación de consciencia, es una consciencia como la totalidad de lo que, de otro modo, solo podría conocerse conceptualmente (saµkalpitam), y de aquí que se describa con expresiones tales como «condensación de discriminación» (vijna-ghana) y «cognoscente» (saµvit ).
[27] Cf. Bhagavad G´t VI.25, tmasaµsthaµ manaú k¨tv na kiµcid api cintayet.
[28] Cf. êvet§vatara Upani·ad VI.22, donde las obras no se tratan para nada, y donde solo la Gnosis y el Amor de Dios se describen como los medios únicos e indispensables de la liberación; y «este es el secreto último del Vednta promulgado en un eón anterior» (vednte paramaµ guhyaµpurkalpe pracoditam).
[29] Cf. Jm´, LawÕiú 24, «Su primera característica es la falta de toda característica»; Maestro Eckhart, «La única idiosincrasia de Dios es ser».
[30] En Muö¶aka Upani·ad III. 1.9, hay implícita una definición adicional de la limpieza del pensamiento, «El pensamiento de los hombres está enteramente entretejido con las funciones físicas» (pranai§ cittaµ sarvam otaµ prajnm, equivalente al tomista, «Todo nuestro conocimiento se deriva de los sentidos»); es en aquel cuyo pensamiento está limpio (de esta contaminación) donde el Espíritu se manifiesta (yasmin vi§uddhevibhavati e·a tm )».
[31] No podemos emprender aquí un análisis detallado de las etapas de la deificación, pero podemos señalar que el «paso por el medio de» (el Sol adentro de lo que está más allá del Sol) es, según el Maestro Eckhart «la segunda muerte del alma y es mucho más importante que la primera» (ed. Evans I, 275). La prolongación del brahmapatha más allá del Sol, donde ni el Sol ni la Luna ni las Estrellas dan luz, y donde la única guía es la del Rayo suprahumano, o la visión inmediata que conduce al para-brahman, y que solo es descriptible por la via remotionis (neti, neti ), implica también un abandono del «prototipo eterno» (svarèpa) del Viajero en la mente divina; y el último paso (paraµ padam), por el que uno sube al trono mismo del Brahman (Kau·itak´ Upani·ad I.5-7) —es decir, «conociendo al Brahman como el Brahman mismo»— es la última muerte del Viajero, quien, de la misma manera que en B¨hadraöyaka Upani·ad I.2.7, «deviniendo Muerte, ya no muere más muertes, pues Muerte no muere». Todo esto está implícito en el superlativo pari·Êd etasyiÕtasminn am¨te nidadhyt, «debe entregarse a esa Inmortalidad más allá de este (Sol)», Jaimin´yaUpani·ad Brhmaöa I.6.1, y param dityj jayati… paro hsydityajayj jayo bhavati, «gana más allá del Sol, oh sí, conquista más allá de la conquista del Sol» (Chndogya Upani·ad II.10.5-6).
[32] En conexión con la expresión «pasar» adentro (cf. Maitri Upani·ad VI.30, dvraµ bhitv ), aprovecho esta oportunidad para señalar que el védico vedhas, traducido comúnmente por «sabio», como si procediera de vid, es mucho más probablemente «penetrante», procedente de vyadh y equivalente a vedhin (arquero) en el sentido de Muö¶aka Upani·ad II.2.2, tad evk·aram viddhi; cf. también Bhagavad G´t XI.54, §akyo hy ahaµviddhaú. Y, ciertamente, si vedhas y viddhi son también formas posibles de vid, en ello no hay implícito ninguna antinomia puesto que es precisamente por la gnosis (jna, vidy ) como se efectúa el «traspaso» o acierto del blanco.
[33] Cf. Muö¶aka Upani·ad III.2.10-11: «La doctrina de Brahma puede comunicarse a aquellos que cumplen el sacrificio (kriyvantaú), que son escuchadores (§rotriyú), que son hombres de fe (§raddhayantaú), que hacen del “Brahman” su apoyo y que hacen de sí mismos una ofrenda al Único Profeta (Agni), portadores de brasas de fuego sobre su cabeza… Pero el estudio no es para el que no practica». Incidentalmente, puede observarse que traducido a términos puramente cristianos, kriyvantaú sería «celebrantes regulares de la Misa».
[34] En primer lugar a los Asuras, de quienes los Devas se representan a menudo como ocultando su procedimiento, para que estos «mortales» no les sigan, cf. Génesis 3:22, «no sea que extienda su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre»; y en segundo lugar, a la multitud «profana», infantil, terca e inmadura (avidvösaú, mè¶haú, blú, nstikú, p¨thagjanú, laukikú, etc.), cf. San Marcos 4:11-12, «A vosotros os es dado conocer el misterio del Reino de Dios; pero a los de fuera, todas estas cosas se les dan en parábolas: para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no comprendan; a no ser que alguna vez ellos se conviertan y sus pecados les sean perdonados»; San Marcos 4:23, «Si algún hombre tiene oídos para oír, que oiga»; y Orígenes, Contra Celsum I.7, «Que haya ciertas doctrinas que no se hagan conocer por la multitud… eso no es una peculiaridad del cristianismo solo».
Para resumir, es intrínsecamente impossible comunicar la Verdad más alta (anagógica, pramrthika), de otro modo que parabólicamente, por medio de símbolos (verbales, visuales, míticos, rituales, dramáticos, etc.); y es igualmente indeseable intentar comunicar la Verdad más alta, ya sea a alguien o ya sea a todos, debido a que el oyente incualificado, aunque cree que comprende, inevitablemente no comprende; cf. Kena Upani·adII.3b, «Ello no es comprendido por aquellos que Lo “comprenden”; sino solo por aquellos que no Lo “comprenden”». Este punto de vista no resulta admisible en una época democrática de creencia patética en la eficacia de la «educación» indiscriminada, aunque en esta época precisamente, es completamente evidente hasta que punto la «vulgarización» implica una distorsión de todo excepto de las teoras más elementales —la teoría de la relatividad, por ejemplo, está realmente «fuera del alcance» de aquellos que no pueden pensar en los términos técnicos de las altas matemáticas.
[35] C. G. Jung ha atribuido el «fracaso» del Orientalismo Occidental, en parte al orgullo y en parte a una actitud de distanciamiento, más o menos consciente, asumida por el erudito, debido precisamente a que «una comprensión teñida de simpatía podría permitir que el contacto con un espíritu extraño deviniera una experiencia seria» (Richard Wilhelm y C. G. Jung, The Secret of the Golden Flower, 2ª ed. rev., Nueva York, 1962, p. 81). Y, ciertamente, no puede haber ningún conocimiento real de algo de lo que uno se mantiene a distancia y a lo que uno no puede amar.
[36] Esto resume brevemente las definiciones tomistas. Puede observarse que la proposición Ad fidem duo requiruntur, s. quod credibiliaproponantur, et assensus (Summa Theologica V.111.11 ad I y 22.6.1C) excluye la ridícula interpretación Credo quia incredibilis. Por otra parte, puede observarse que las interpretaciones euhemeristas de los textos metafísicos, sugeridas por la mayoría de los exegetas modernos, son literalmente «increíbles». El hecho es que una mayoría de los exegetas modernos han abordado su tarea desde el punto de vista más bien del antropólogo que del metafísico; en conexión con lo cual, la historia contada por Eusebius, y citada por H. G. Rawlinson en «India and Greece: A Note», Indian Arts and Letters, X (1936), es muy pertinente: «Aristoxenus el músico cuenta la siguiente historia sobre los indios. Uno de estos hombres encontró a Sócrates en Atenas y le preguntó cuál era el alcance de su filosofía. “Una indagación en los fenómenos humanos”, replicó Sócrates. A esto el indio rompió a reír. “¿Cómo puede un hombre indagar en los fenómenos humanos —exclamó— cuando es ignorante de los divinos?”».
[37] No estará fuera de lugar recordar al filólogo o al antropólogo que se encarga de explicar un mito o un texto tradicional, que el método de exégesis reconocido ha sido por mucho tiempo asumir que, en todo texto escriturario, hay implicados al menos cuatro significados válidos según el nivel de referencia considerado; y que los niveles posibles son, respectivamente, el literal, el moral, el alegórico y el anagógico. Si los cuatro niveles se reducen a dos, tratando a los tres últimos como significando colectivamente «espiritual», los consecuentes «literal y espiritual» corresponden al sánscrito pratyak·am y parok·eöa o adhytman y adhidevatam: y el significado «anagógico» o espiritual más alto corresponde al sánscrito pramrthika. Evidentemente, el erudito que se restringe deliberadamente al nivel de referencia más bajo y más obvio (el naturalista e histórico) no puede esperar alcanzar un gran logro exegético; puede, ciertamente, lograr describir el mito según él lo ve, «objetivamente» —es decir, como algo dentro de lo cual no puede entrar, sino a lo cual solo puede mirar. Pero al describir así un mito según lo que el mito es, es decir, hablando estrictamente, solo su conocimiento «accidental» de él, el erudito está tratando realmente solo de su «figura de hecho» y dejando completamente a un lado su «forma esencial».
[38] Las citas en esta sentencia y en la precedente son de los trabajos publicados de dos de los más distinguidos sanscritistas.