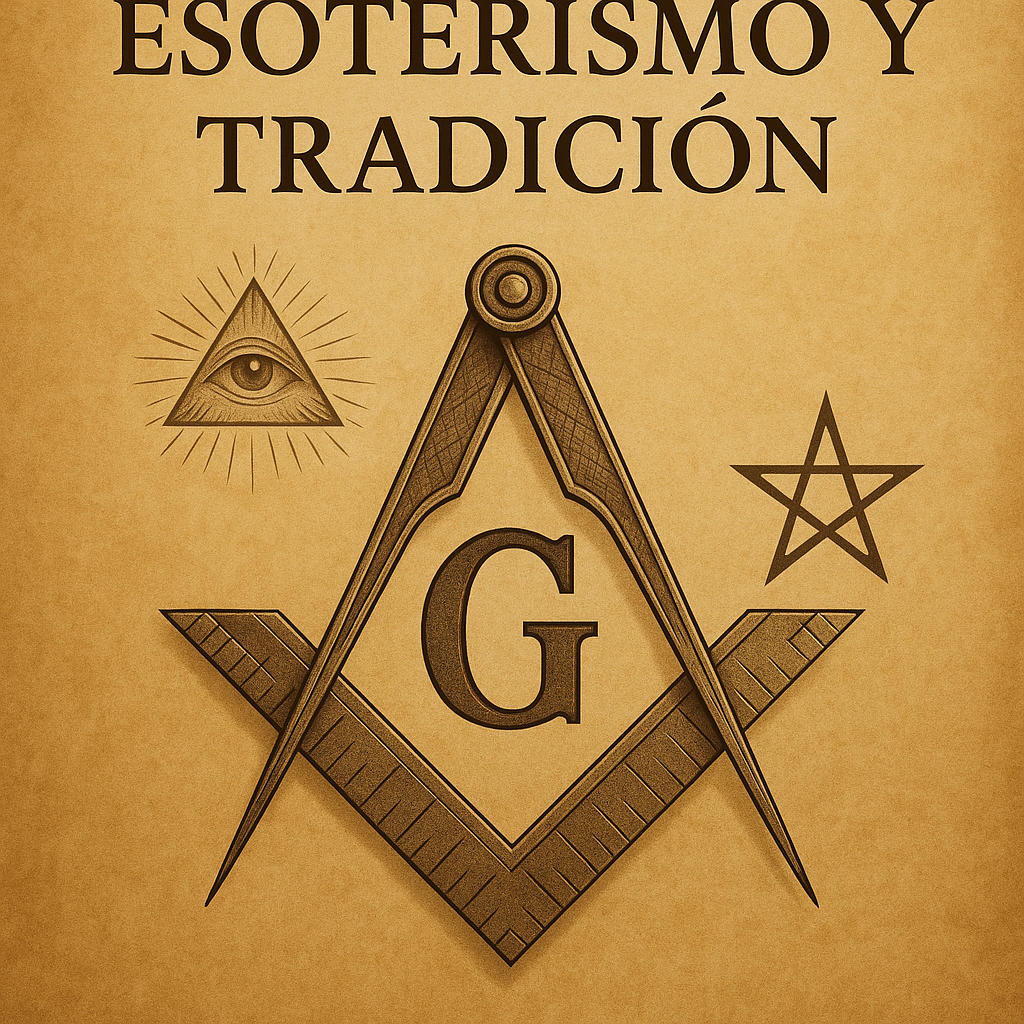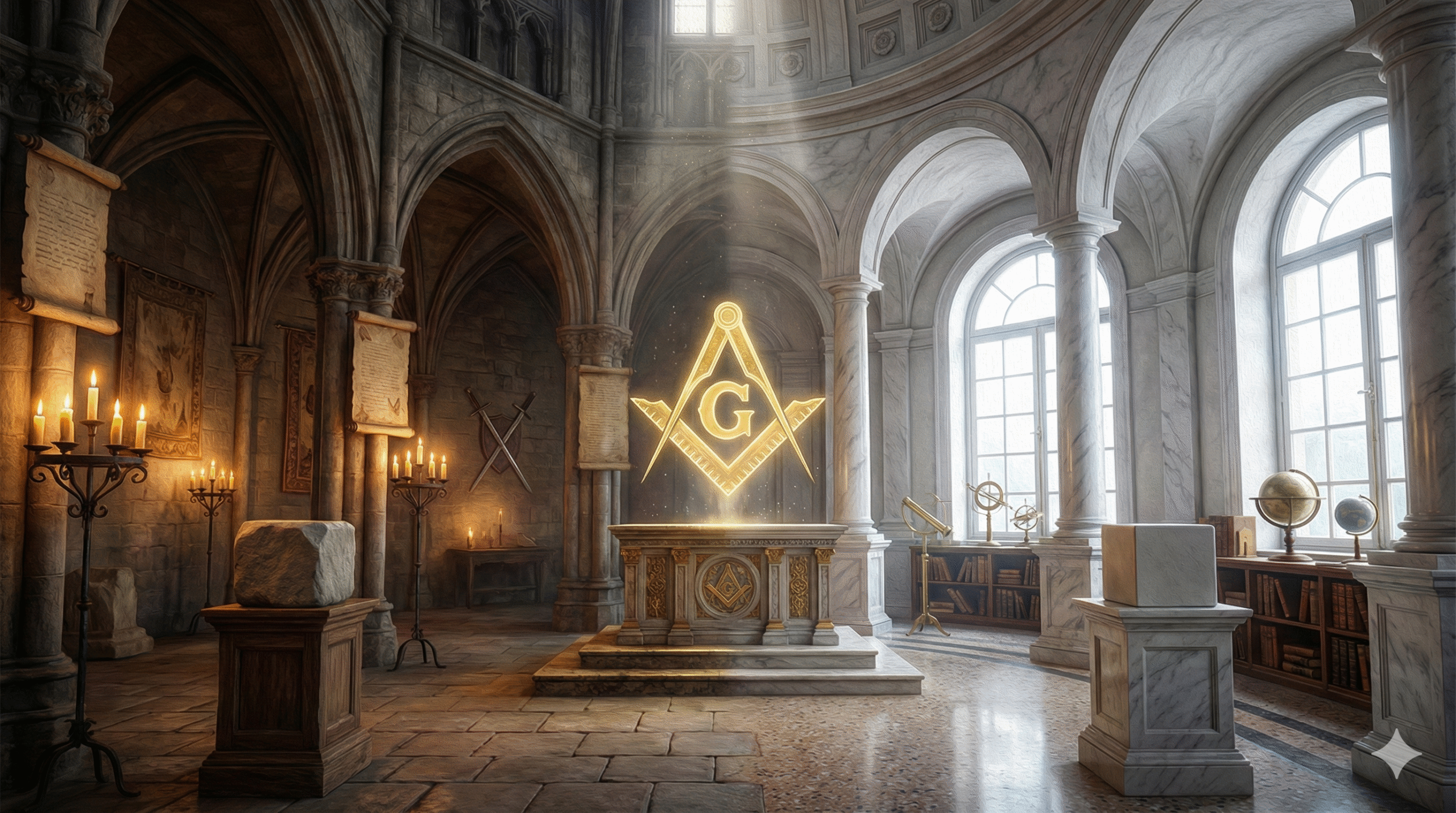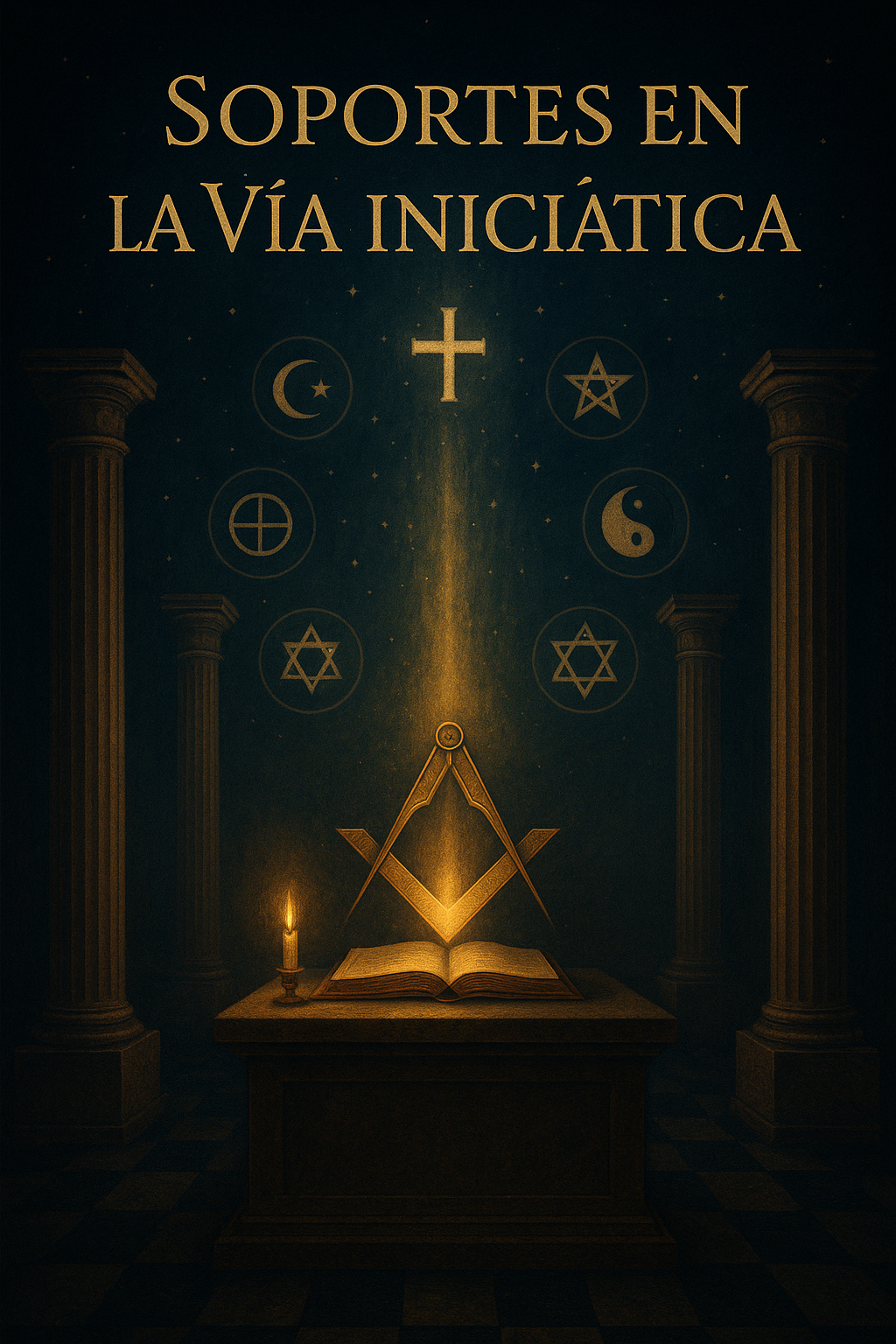Que muchas palabras vayan perdiendo poco a poco su significado legítimo y original en nuestros días, y que muchas otras lo hayan perdido hace ya tiempo, es un hecho que no escapa a los más sensibles entre nuestros contemporáneos. El uso que corrientemente se hace de estos términos ya no responde a una necesidad de orden intelectual, sino únicamente a las exigencias de una “sugestividad” superficial (pero no por eso menos peligrosa)[1], o incluso no representa más que una cómoda aceptación de hábitos de los que no se ve razón para desprenderse, cuando no son mantenidos deliberadamente por diversas razones.
Un estado de confusión como este —que es lingüístico sólo en el nivel de sus efectos, pero cuyas raíces se sumergen profundamente en la mentalidad contemporánea— es el primer obstáculo que encuentra quien intente entablar un verdadero intercambio de ideas en cualquier ámbito. En un intercambio de este tipo, las palabras son el vehículo de las ideas, su soporte sensible, por así decirlo, y es evidente que la falta de un acuerdo previo sobre el valor de los términos empleados conduce inevitablemente, como mínimo, a malentendidos que luego resultan siempre difíciles de erradicar.
Los temas que nos proponemos tratar, como puede verse ya desde el título en la portada, no guardan más que una relación muy tenue con los problemas específicos de la lingüística; sin embargo, creemos oportuno señalar en primer lugar esta necesidad de claridad en el lenguaje, porque ello nos permitirá evitar volver una y otra vez a justificar la insistencia con la que nos detendremos a aclarar, cada vez que se presente la ocasión, cuál es el sentido que damos a ciertas palabras a lo largo de este breve ensayo y, naturalmente, en los artículos y traducciones que aparecerán en esta revista.
Decíamos que la confusión de las palabras y la imprecisión en su uso tienen causas profundas; añadiremos que esta confusión, como tantas otras, tiene para nosotros el valor de un signo. Así como ciertos estados patológicos se revelan ante el ojo del médico a través de una serie de síntomas, del mismo modo la mentalidad de un determinado entorno se refleja en un conjunto de manifestaciones externas, de las cuales el lenguaje ocupa un lugar destacado. Cuando ciertas realidades ya no intervienen para sostener —por así decirlo — los términos que eran como su vestidura exterior, entonces comienza el proceso de degeneración de estos mismos términos, un proceso semejante al que ha debido conducir a la situación actual.
Este proceso se desarrolla por etapas y comienza con las realidades intelectuales cuya desaparición, en un determinado entorno, produce un efecto similar al que tendría en un edificio la caída de la clave de bóveda: permite que la confusión se introduzca en ámbitos cada vez más amplios, sin encontrar allí la resistencia que solo desde lo alto habría podido oponérsele.
No es entonces extraño que hayan sido precisamente las palabras que en otro tiempo estuvieron más cargadas de sentido las que lo hayan perdido primero y más completamente; al contrario, es algo perfectamente comprensible. Y resulta igualmente evidente que son justamente esas palabras a las que, ante todo, debe restituirse su contenido legítimo, si se quiere contribuir de algún modo a la búsqueda de esa claridad que se impone como primer objetivo para quienes, hoy en día, no se resignan a dejarse simplemente arrastrar por el caos que los rodea.
Las palabras que constituyen el título de este artículo introductorio son justamente dos de las más abusadas, y cuyo significado real parece haber sido, al menos en el Occidente moderno, completamente olvidado desde hace varios siglos. De hecho, a juzgar por las imágenes que hoy evocan en nuestros contemporáneos, parecería que, desde cierto momento histórico, se ha llevado a cabo una lenta campaña en su contra. Es cierto que el resultado obtenido ha sido diferente en ambos casos, pero esto se debe a la diferencia entre los contenidos que expresan: si “tradere”, el verbo latino cuya sustantivación ha pasado íntegramente al italiano [y al español], puede aplicarse a cualquier objeto, incluso de naturaleza exterior, “esoterismo” es ciertamente un vocablo mucho más incómodo, ya que implica siempre un término de comparación, siendo él mismo un término de comparativo[2].
Esotérico (es decir, interior, oculto) se llamaba a la enseñanza que ciertas escuelas griegas impartían únicamente a los discípulos que habían alcanzado el nivel necesario para acceder a ella; esotérica era la doctrina que se transmitía en estos centros intelectuales, y todo lo que se dejaba entrever al exterior era una adaptación —en este caso filosófica— que asumía, frente a la doctrina interior, el papel de un “exoterismo”, es decir, algo externo.
Esta doctrina filosófica, exterior o exotérica, implicaba entonces la existencia de una doctrina y enseñanza interior como aquello que la producía y la garantizaba al mismo tiempo, y tenía por lo tanto frente a ella un papel subordinado. Quizás esta sea una de las razones por las que, en una época tan superficial como la nuestra, en la que la realidad ha sido reducida a una fantasmagoría de movimientos e imágenes, evocar un término que remite a algo profundo y realmente explicativo resulta, como decíamos, particularmente incómodo. En primer lugar, puede hacer que muchos piensen que las explicaciones que la ciencia ofrece de la realidad no son suficientes; y luego, cuando esta duda es aceptada como válida, puede colocar a algunos ante la alternativa de buscar algo que han advertido que les falta, y a otros en la triste condición de reconocer que, por más que intenten, no tienen nada que ofrecerles.
“Tradición”, decíamos, es en cambio menos comprometida; y de hecho, aunque la palabra
“esoterismo” ha desaparecido prácticamente del vocabulario —o sólo permanece en los labios de algún excéntrico, o peor, de quienes buscan un “éxito” intelectual a bajo costo—, todavía se habla con relativa frecuencia de costumbres, hábitos y creencias tradicionales. A pesar de que en estos casos el adjetivo ha adquirido una connotación ambigua, a menudo de
desprecio hacia aquello a lo que se aplica, especialmente en su variante “tradicionalista”, no es precisamente de ese tipo de tradición de lo cual nosotros pretendemos ocuparnos. La realidad es que, pese a las apariencias, esta palabra, en sus acepciones más profundas y legítimas —es decir, en su sentido más intelectual—, también ha desaparecido, y lo que queda de ella, salvo raras excepciones, es sólo una apariencia vacía, una simple envoltura sonora útil para describir ciertas manifestaciones de senilidad mental que, muy amablemente, el “espíritu progresista” moderno aún tolera.
A nosotros nos interesa la única verdadera Tradición, la cual está estrechamente en relación con el esoterismo y, por lo tanto, con la intelectualidad pura. Hemos mencionado al esoterismo de ciertas escuelas griegas, del cual todo lo que se sabe es que existió; pero este concepto de una doctrina cuyo acceso está reservado a unos pocos y cuyo fin último es el conocimiento cada vez más profundo de la realidad, estaba difundido entre todos los pueblos de la antigüedad, también en Occidente, y aún se conoce en la actualidad en Oriente.
Esta restricción de la enseñanza a una élite, por definición poco numerosa, no es un capricho ni obedece, mucho menos, a razones de “predominio” o “egoísmo”[3], como el sentimentalismo occidental suele inclinarse a pensar cuando se encuentra en presencia de un orden jerárquico legítimo y eficiente. Al proyectar en todas las épocas y civilizaciones su propia mentalidad, reacciones psicológicas y, carencia de principios, de donde, en última instancia, derivan todas sus demás deficiencias, los occidentales modernos entran en pánico al entrar en contacto con la realidad bajo cualquiera de sus manifestaciones, y de perfecta buena fe, al menos en la mayoría de los casos, consideran injusto e ilegítimo que lo que es bueno para algunos no sea bueno para todos[4].
Menos empíricos (es más, absolutamente no empíricos y, por eso mismo rigurosamente científicos, si usamos otra palabra cuyo sentido común ha sido ampliamente tergiversado), y profundamente realistas, los antiguos sabían que existen diferencias entre los hombres, y es precisamente en esta conciencia de la diversidad de las condiciones por las que atraviesa la humanidad —diversificándose en el espacio y en el tiempo— donde la noción de Tradición tiene sus raíces más profundas.
De hecho, no tendría ningún sentido hablar de algo que se transmite de época en época si no se atribuyera a aquello que estuvo en el origen una superioridad con respecto a lo que podría encontrarse posteriormente. Y esta es precisamente la realidad contenida en el término Tradición: la existencia de un estado humano originario caracterizado por condiciones intelectualmente distintas de aquellas de épocas posteriores, en el cual el hombre mantenía una relación consciente tanto con la inteligencia cósmica como con su Principio; y la posibilidad, para aquellas individualidades que posean las cualificaciones necesarias, de reconstruir efectivamente ese estado en sí mismas, remontando de algún modo el ciclo hasta sus orígenes. Los medios que deben ponerse en práctica con ese fin, y la doctrina —reflejo mental del estado de orden y conocimiento que caracterizaba aquella época desaparecida— constituyen el contenido de esa transmisión, junto con el conjunto de leyes exteriores destinadas a mantener tanto el entorno como a los seres humanos en armonía con las leyes cósmicas, de las cuales estas leyes no son sino una particularización y una aplicación, al igual que las ciencias especiales, que son también aplicaciones de la doctrina puramente metafísica al orden contingente.
En todas las civilizaciones normales está presente esta idea de que el hombre tiene una tarea de importancia primordial, que no puede cumplir sin una ayuda que remonte al origen mismo de la humanidad, tanto simbólica como literalmente. La concepción bíblica del Edén no es más que la representación de esta realidad, y a este propósito no podría citarse nada más claro en su simbolismo que este pasaje de Chuang-Tsé: “…Don del Cielo es la naturaleza recibida al nacer. Tarea del hombre es buscar, partiendo de lo que sabe, aprender lo que no sabe; conservar su vida hasta el fin de los años que el Cielo le ha asignado, sin acortarla por culpa propia. Saber esto: he aquí el apogeo. ¿Y cuál será el criterio de estas afirmaciones cuya verdad no es evidente? ¿En qué se basa la certeza de esta distinción entre lo celestial y lo humano en el hombre?… En la enseñanza de los ‘Hombres Verdaderos’. De ellos proviene el ‘Saber Verdadero’.”
Ese Saber Verdadero que, expresado en formas diversas para adaptarse a las distintas condiciones de tiempo y lugar, está, como dijimos, presente en la raíz de todas las civilizaciones tradicionales, custodiado por una élite que lo administra y lo transmite, en obediencia a leyes cíclicas que ella conoce, a individualidades que, por su constitución psíquica y física, son capaces de beneficiarse de él, desarrollando sus potencialidades y despertando sus facultades intelectuales más profundas, con el fin de convertirse a su vez en Hombres Verdaderos y entrar en contacto consciente con los Estados superiores de su propio ser[5].
Este conjunto constituye una ciencia del ser que es también una ciencia de la salvación, y por lo tanto del “retorno” a aquel origen, individual y universal al mismo tiempo, a partir del cual se desplegó la multiplicidad de los modos del ser. En ella, todo está contenido en un orden riguroso y preciso, donde cada elemento tiene su lugar y cada aplicación su razón de ser en función de un todo; y todo es, al mismo tiempo, representación sensible de una realidad metafísica que, por definición, es pura intelectualidad.
Se comprende, entonces, que este conocimiento, aunque legítimamente pueda llamarse
“filosófico” en el sentido antiguo, no tiene nada en común con lo que hoy se entiende bajo ese nombre: no es el producto de elucubraciones individuales ni constituye un sistema nacido de una necesidad de “originalidad” o de una preocupación por la “modernidad”; por el contrario, es fundamentalmente tradicional, y no se construye, sino que se recibe; no se inventa, sino que se transmite.
Se entiende también que la actual ignorancia sobre la existencia de una ciencia tradicional de este tipo es consecuencia no sólo de la pérdida de contacto con las fuentes mismas de esa ciencia, sino también con todo aquello que, en el mundo exterior, puede conducir al hombre a plantearse preguntas serias y profundas sobre la vida y la muerte, sobre el mundo y sobre el destino humano. La concentración de las actividades en el plano puramente material, hasta el punto de excluir sistemáticamente cualquier otro tipo de aspiración, ha producido una desorientación intelectual tal que quienes se sienten oprimidos por ella ya no saben hacia quién o qué dirigirse, y se debaten entre una religiosidad sentimental, individualista, más o menos sinceramente vivida, pero en todo caso ineficaz, y una adhesión sin reservas a una civilización que los destruye y los aliena.
A esta tarea de “orientación”, que consiste en recordar que una Tradición existe y que representa la única posibilidad de salvación para el hombre moderno; en reafirmar la existencia de una intelectualidad pura, que es también garantía de una verdadera espiritualidad; en precisar el significado de los términos, los símbolos y los ritos; y en esclarecer, en la medida de lo posible, las doctrinas antiguas y las formas tradicionales, aspira a responder esta revista.
Pietro Nutrizio
(Artículo publicado en la Rivista di Studi Tradizionali, n.1, octubre-diciembre de 1961).
[1] Nota del editor: El término “sugestividad”, tal como se emplea aquí, no alude a un valor estético positivo, sino a la capacidad superficial de ciertas palabras para generar impresiones vagas o emocionales sin un contenido intelectual preciso. Se trata de un uso que apela más a la forma que al sentido, y que contribuye a la confusión conceptual propia del pensamiento moderno.
[2] Nota del editor: En español, al igual que en italiano, la palabra tradición proviene del latín tradere, que significa “transmitir” o “entregar”. Originalmente, implicaba la transmisión de conocimientos o enseñanzas sagradas, pero en el uso moderno suele limitarse a costumbres o prácticas culturales, perdiendo así su profundidad espiritual o intelectual. Por otro lado, esoterismo es un término más complejo, pues siempre implica una distinción interna entre lo oculto y lo exterior, lo que lo convierte en un concepto comparativo difícil de banalizar sin contradicciones. Esta diferencia explica la distinta evolución y percepción de ambos términos en el lenguaje contemporáneo.
[3] Nota del editor: El autor se anticipa aquí a una objeción moderna típica: la idea de que esa limitación es injusta o elitista en el sentido negativo. El autor rechaza eso: no es una imposición arbitraria ni una reserva movida por la voluntad de dominar o imponerse sobre los demás, es decir, a la búsqueda de poder, control o superioridad jerárquica con fines personales o egoístas, sino algo conforme a la naturaleza misma del conocimiento y del ser humano.
[4] Nota del editor: Desde el punto de vista tradicional, la creencia de que cualquier bien o verdad debería estar disponible universalmente para todos, sin distinción, es errónea. Los seres no son iguales por naturaleza. Existen diferencias esenciales entre individuos, no solo físicas o psicológicas, sino espirituales y ontológicas, por lo que dar a todos el mismo conocimiento sería como dar alimentos sólidos a un recién nacido: en lugar de beneficiarlo, lo daña. En el plano en el que estamos hablando, el bien no es unívoco, sino relativo al estado del ser. Lo que es bueno para uno —por ejemplo, una vía contemplativa o una iniciación— puede ser inútil o incluso perjudicial para otro que no tiene la preparación necesaria. De ahí la advertencia respecto de los ideales igualitarios, humanistas y sentimentales sobre realidades que no se rigen por esos principios, sino por un orden jerárquico, funcional y ontológico. Esa proyección —aunque sincera— distorsiona el sentido profundo del conocimiento tradicional y hace imposible comprender la lógica espiritual de la iniciación, el símbolo y la transmisión doctrinal.
[5] Nota del editor: “Vale recordar que el «hombre verdadero» es también el «hombre primordial», es decir, que su condición es la que era natural a la humanidad en sus orígenes, condición de la que se ha alejado poco a poco, en el curso de su ciclo terrestre, para llegar hasta el estado donde está actualmente lo que hemos llamado el hombre ordinario, y que no es propiamente más que el hombre caído […] La iniciación, en su primera fase, la que concierne propiamente a las posibilidades del estado humano y que constituye lo que se llama los «misterios menores», tiene precisamente como meta la restauración del «estado primordial»; en otros términos, por esta iniciación, si se realiza efectivamente, el hombre es conducido, de la condición «descentrada» que es al presente la suya, a la situación central que debe pertenecerle normalmente, y es restablecido en todas las prerrogativas inherentes a esa situación central. Así pues, el «hombre verdadero» es el que ha llegado efectivamente al término de los «misterios menores», es decir, a la perfección misma del estado humano.” Cf. René Guénon,
La Gran Tríada, cap. IX, El Hijo del Cielo y de la Tierra. Respecto de la correspondencia entre el “Hombre Verdadero” y el Maestro Masón, cf. ídem, cap. XV, Entre la escuadra y el compás.